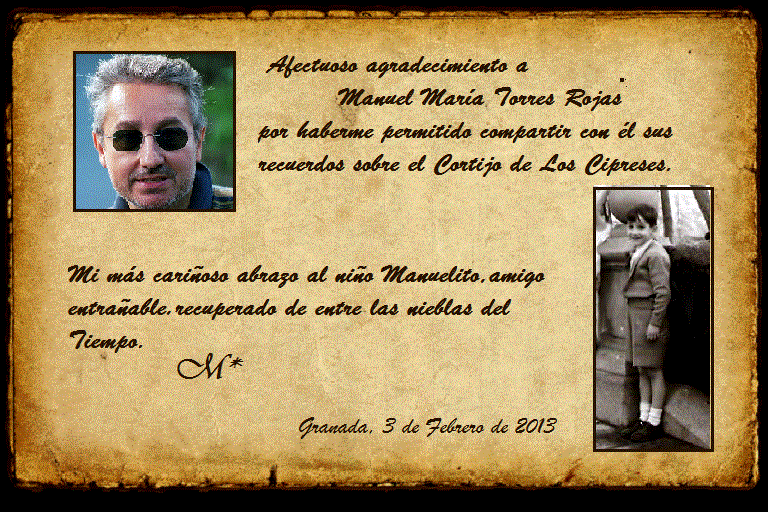|
EL LUGAR DE ASENTAMIENTO
DEL CORTIJO DE LOS CIPRESES
En la ruta
natural hacia las tierras del Norte, bordeando la vía de acceso
al interior de la Península a través de Jaén desde Granada,
localizamos el cortijo-casería de Los Cipreses. Lo encontramos a
las afueras de la ciudad, en la convergencia de la Autovía de
Sierra Nevada (A-44) y la carretera de Jaén, conocida también
en su tramo urbano como Avenida de Juan Pablo II. Tanto por la
belleza de su diseño arquitectónico como por el lugar
emblemático en el que se asienta ha sido declarado PATRIMONIO
HISTÓRICO. Aún así, su estado de deterioro y la especulación del
suelo hacen preveer su próxima
desaparición con la venia de las autoridades
responsables de Cultura.

Cortijo-Casería de
Los Cipreses (Almanjáyar - Vega de Granada).
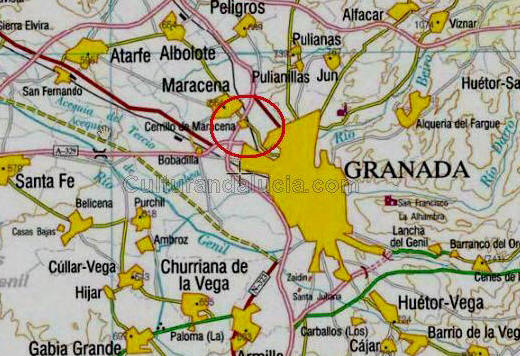
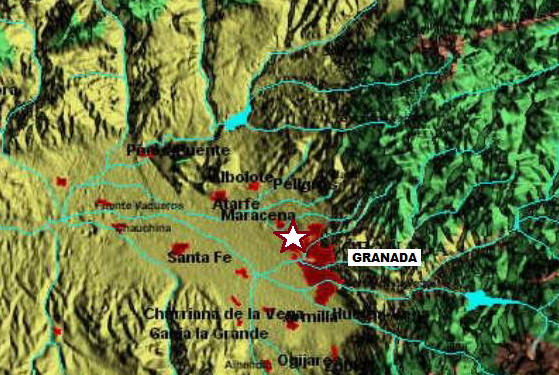
Ubicación del
cortijo a la salida de Granada hacia Maracena por la carretera
de Jaén.
Mapa físico de la localización del cortijo.
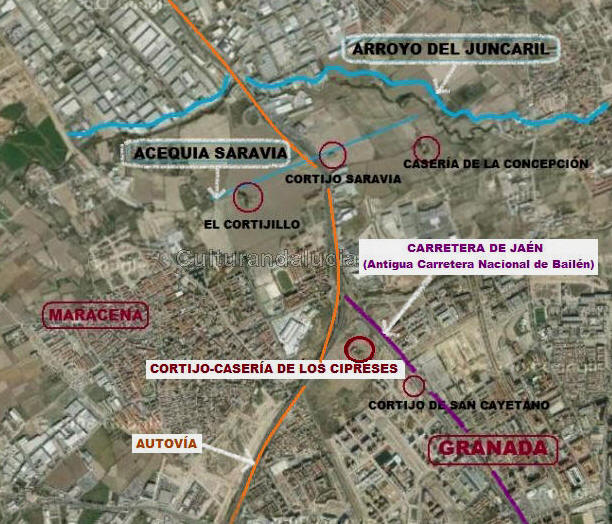
Localización del
cortijo en la actualidad (Año 2012).
Su marco
geográfico viene determinado por las características de la Vega
Alta de Granada, con tierras fértiles de regadío que brindaban
la posibilidad de aprovechar sus abundantes recursos agrícolas y
ganaderos, dada la gran cantidad de agua que recorre sus campos.
Queda incluido entre las cuencas fluviales de los ríos Darro y Beiro, estando próximo a sus cultivos el Arroyo del
Barranquillo y la acequia de la Madraza de época arabe. Desde la mítica fuente árabe de Aynadamar su red
de canales llegaban hasta el cortijo.
La
importancia histórica de la parcela en la que se asienta el
edificio viene refrendada por la continuidad en su ocupación a
través del tiempo. Se tiene constancia de que el pago es
conocido desde la Edad Media con el nombre de Almanjáyar y sus
alrededores fueron habitados desde la Prehistoria. Según
recientes excavaciones, hacia el siglo VIII a.d.C. los íberos
controlaban la Vega desde poblados conocidos como Ilurco (Cerro
de los Infantes, Pinos Puente) y el oppidum amurallado de
Iliberri (Ilturir, en la colina del Albaycín). En sus
alrededores existían pequeños núcleos agrícolas y ganaderos que
dependían administrativamente de Ilurco y de Ilturir y les
abastecían de alimentos.
En época romana
en ese sitio se levantarán importantes villas no sólo dedicadas
a tareas agropecuarias sino también a otras actividades como
manufacturas textiles, talleres artesanales, alfares y trabajos
de cantería. Ejemplo de la explotación múltiple de estas fincas
tenemos el yacimiento de las canteras del Cortijo del Canal
(Albolote). En cuanto a la identidad social de estas propiedades
podría conjeturarse que pertenecían a la élite terrateniente que
administraba la Bética. No podemos olvidar que estas fincas
rústicas estaban situadas
junto a una importante vía
secundaria del itinerario utilizado durante todo el imperio. Las
obras para la construcción del tranvía Metropolitano de Granada
durante el año 2012 dejaron al
descubierto yacimientos arqueológicos de un presunto templo
romano en el Camino de Ronda así como restos de un cementerio
con unas 22 tumbas tardo-romanas. También se
encontraros restos de cerámica de este periodo en los
alrededores de la Casería de la Trinidad, a escasos kilómetros
del Cortijo de Los Cipreses.
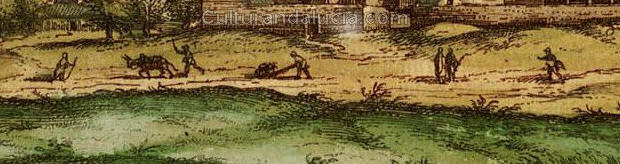
Campesinos
medievales granadinos en la ilustración de un mapa de Braun
Hogenber.
Visigodos y
árabes mantendrán la actividad económica de la comarca,
continuando los árabes la tarea de crear redes artificiales de
irrigación iniciada por los romanos. La ciudad conocida por los
latinos como Municipium
Florentinum Iliberitanum, pasó a ser denominada en época
islamista como Elvira. La zona en la que se ubica el cortijo era
conocida como Almanjayar y tenía en sus inmediaciones
propiedades que pertenecieron a los monarcas del reino de
Granada y a la familia real, siguiendo posiblemente los mismos
patrones de control del territorio heredado de los romanos. Esta
afirmación estaría apoyada por lo que escribiera
Ibn al-Jatib:
“No hay, en fin, en torno de aquel
recinto [Granada] espacio alguno que no esté poblado de
jardines, de cármenes y de huertos. Pues en cuanto al terreno
que abarca la llanura que se extiende en lo bajo, todo son
almunias de gran valía y de tan excesivos precios que ninguna de
ella podría pagarla sino un príncipe, habiendo algunas que
producen cada año una renta de quinientos dinares. [...] Esta
prosperidad alcanza igualmente á todas las alcarias y terrenos
que poseen los súbditos, colindando con las propiedades del
sultán, pues se ven por do quiera campos dilatados y alquerías
pobladas, habiendo entre ellas algunas muy extensas y
habitadas...”
Tras la reconquista de
la ciudad nazarí por parte de los Reyes Católicos (1492) la zona
norte de la capital fue repartida entre los señores castellanos
que participaron en esas guerras. Aunque algunas almunias
quedaron en manos de la nobleza árabe derrotada, las mejores
tierras pasaron a manos castellanas y aragonesas. Sin embargo,
tanto las tareas agrícolas, ganaderas y artesanales siguieron
siendo realizadas por la población morisca que las había
trabajado durante siglos. Eso sí, esta vez bajo el control de
los vencedores.
Por esta razón, muchas
de las costumbres que regían en el pasado se mantuvieron a lo
largo del tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la
administración del regadío, llegando incluso a estar en uso en
el momento en el que se edificó el actual cortijo de Los
Cipreses. De hecho, sus redes de suministro de agua seguían
conservando el mismo trazado que en tiempos árabes. Desde la
legendaria fuente árabe de Aynadamar se mantuvieron los canales
que llegaban hasta Granada y bajaban a la Vega. La campana de la
Torres de la Vela de la Alhambra determinaba el tiempo de
regadío.
Las tierras de Almanjayar, además de estas conducciones de agua, poseían
abundantes pozos que sirvieron de punto de referencia para
levantar cortijos y caserías. Para conocer la distribución de
dichas construcciones resulta de interés el trabajo de
documentación realizado por José Antonio Fernández López sobre mapas antiguos
y legajos municipales en su artículo
Antiguas caserías y almunias del nuevo
barrio de Albayda de Grananda. En ellos podemos ver la intensidad en la
que era explotada la zona. Siguiendo sus investigaciones podemos
deducir la voracidad con la que esta parte de la ciudad fue
sometida a especulación y destrucción sistemática de sus valores
tradicionales, con la consiguiente denigración ecológica y
cultural de su entorno.

Plano del Cuerpo
Mayor del Ejército (1887).
Fuente: José Antonio Fernández
López - http://eljardindelalbaydero.blogspot.com.es/
Terminada la
Guerra Civil española se volverá a producir un nuevo
repartimiento de las haciendas, cediéndose a bajo precio muchas
de ellas a los militares que contribuyeron en la victoria del
levantamiento fascista del general Francisco Franco. Otras sin
embargo permanecieron en manos de los dueños que las edificaron
en su día, como sucede en el caso de la casería de Los Cipreses.
Evidentemente para que esto ocurriera era condición sine quam
non que sus propietarios hubieran dado sobradas pruebas de su
afinidad al régimen franquista.
SITUACIÓN
DEL EDIFICIO EN EL AÑO 2012
Situado en plena
área de expansión de Granada por su zona norte y como
consecuencia del avance urbanístico de la ciudad, apenas quedan
testimonios de lo que fuera el paisaje que le diera su identidad
histórica. Como en otros lugares de la Vega, en la sensibilidad
de las autoridades políticas han primado los intereses
económico-especulativos sobre los culturales. Se ha sacrificado
el valor de un patrimonio histórico colectivo, reconocido
incluso a nivel oficial, a los intereses particulares e
individualistas de corporaciones y entidades privadas que lo
rentabilizarán en su beneficio.
Con las falaces promesas de siempre, especuladores en complicidad
con los políticos de turno a su servicio, hacen creer a los
vecinos de aquellos lugares que van a ser sacrificados a un
falso progreso, que las nuevas trasformaciones van a ser para
ellos fuente de prosperidad y riqueza. No obstante, procuran que
estos proyectos, vendidos como de fructuosa modernidad, queden
lejos de las zonas de sus chalets y residencias. Las grandes
superficies comerciales, de ocio para masas o redes comerciales
de transporte (estaciones de trenes y autobuses) procuran
mantenerlas alejadas de su cotidianidad. Para ellos, zonas
periurbanas exclusivas de grandes extensiones de terreno sin
aglomeraciones humanas. Para aquellos a los que gobiernan,
acumulaciones de edificios-colmena en los que se genera
hacinamiento y contaminación. Lamentable es señalar que muchas
víctimas de estas políticas maniqueas son los primeros en
preconizar
tan engañosos beneficios.
Actualmente el
Cortijo de los Cipreses está situado en un punto en el que su
riesgo de desaparición es inminente. Sobre él se cierne el
peligro de la construcción de la nueva estación del AVE que se
realizará en un futuro inmediato. En este caso y siendo
optimistas, si llegara a salvarse seguramente quedaría
convertido en una folclórica cafetería explotada por alguna
cadena de hostelería, puede que hasta extranjera. Entendiendo
que las inexorables leyes del crecimiento en las ciudades hacen
imposible mantener muchos de los legados que nos gustaría
preservar, también es cierto que la compatibilidad de intereses
debería hacer posible que permanecieran aquellos que nos
proporcionan identidad histórica. Y no sólo que se
conservaran, sino lo que es más importante, que se mantuvieran como patrimonio cultural
colectivo.
Con el raído cuento de generar empleo se proyecta para el
cortijo un futuro en el que serviría de marco para celebraciones
de bodas, comuniones y bautizos. O quizás como centro de
reinterpretación... de lo que sea. Necesitando los barrios
periféricos bibliotecas y centros para reuniones culturales, la
obra social del Ayuntamiento, con menos imaginación que
intencionalidad, en el mejor de los casos inaugura, en época
electoral, algún que otro gimnasio. El antiguo proverbio de
mente sana en cuerpo sano ha sido castrado y sustituido por
el de cuerpo sano para nuestros trabajadores (que así
rendirán más y mejor).
|
DATOS CATASTRALES
Oficialmente domiciliado en la Avenida de Juan Pablo
II de Granada. Su parcela está clasificada como
suelo urbano, con un coeficiente de participación
del 100% a pesar de estar catalogado como patrimonio
histórico por la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.
En el
Mapa Nacional Topográfico Parcelario realizado a
mediados del siglo XX por el Instituto Geográfico y
Catastral del polígono n º. 8 del municipio de
Granada se identifica la finca con el n º. 4a.
Adscrito al Pago de Almanjayar Bajo, según consta en
la hoja catastral del Servicio del Catastro de la
Riqueza Rústica de la Dirección General de
Propiedades y Contirbución Territorial del
Ministerio de Hacienda, sus linderos eran al Norte
con la parcela n º 3 , al Este con la carretera de
Bailén-Málaga, al Sur con el ramal de la Acequia de
la Madraza y al Oeste con la parcela 21a.
La
finca tenía una extensión de 57.450
m ². distribuyendo su
aprovechamiento agrícola en 53. 350 m ².
dedicados al cereal de riego clase séptima; los 5.
100 m ². restantes a la casa, carril, y
eremitorio.
Como en el caso de
otros bienes patrimoniales históricos de carácter
agrario, los datos catastrales de la parcela donde
está ubicado el cortijo omiten la presencia de esta
residencia en la finca. Únicamente aparece en la
ficha gráfica del PP-N3 pero sin mencionar la
descripción de la misma.
Fuente: José
Antonio Fernández López
Antiguas caserías y
almunias del nuevo barrio de Albayda
http://eljardindelalbaydero.blogspot.com.es/
|
DESCRIPCIÓN DEL
EDIFICIO

Cortijo de los
Cipreses . Año 2012.
EL CONJUNTO DE LA
CASERÍA de Los
Cipreses se inscribe en una planta rectangular (25 x 60 m.
aproximadamente) dividida en dos
zonas de ocupación diferenciadas. Éstas a su vez conforman dos
áreas cuadrangulares separadas por una estructura de habitación situada en
el eje
central menor del edificio. La parte que corresponde al nuevo señorío
orienta sus fachadas hacia el cuadrante Sureste. El resto de sectores de la
hacienda se destina para alojamiento de los trabajadores de la
finca, servicios y almacenes. Los dos módulos descritos se
ordenan en torno a dos patios centrales con cierta irregularidad
en sus proporciones.


Cortijo de los
Cipreses. Año 2011 - Orientación y accesos.
Fuente: Google
Earth

Cortijo de los
Cipreses. Año 2011.
Junto al torreón
se identifica una estructura rectangular que pudo utilizarse
como balsa de agua para tareas agrícolas.
Fuente: Google
Earth
DIMENSIONES APROXIMADAS

Superficie:
1450 m ². aproximadamente.


Fachadas menores:
25 m ². Fachadas mayores: 60 m ².
El cortijo está rodeado por un grueso
muro perimetral de unos dos metros de alto que acota los
terrenos de la finca en las lindes que limitan con la carretera
de Jaén en su lado Noreste. En ella se abre una entrada
desde la que parte un camino (100 metros aproximadamente) que une la
antigua carretera de Bailén - Málaga (actualmente conocida como
Carretera de Jaén) con la puerta principal de la vivienda. En su
día el camino estuvo bordeado de cipreses que a forma de
columnata vegetal conducía hasta la casa señorial, desembocando
en una pequeña plazoleta ajardinada.
|
Delante de la fachada
principal había una plazoleta con dos enormes nogales y tres
tinajas grandes, enterradas en el suelo para decantar agua de
las acequias; se tapaban con unas losas redondas con argollas
para tirar de ellas. Pasados los nogales se entraba en el
jardín, con preciosos setos de boj para separar los
parterres. Para entrar o salir del jardín se pasaba bajo dos
arcos formados por cipreses "domesticados".
(Descripción facilitada por
Manuel María Torres Rojas)

Fotografía
familiar en la plazoleta de la finca, frente a la puerta de
entrada.
|

Entrada actual
al cortijo desde el muro perimetral que lo rodea orientada al
Noreste.
La original, ya
destruida, consistía en un arco airoso y esbelto, con una
hornacina que alojaba la imagen de la Virgen de las Angustias.

Camino de acceso
al señorío. Otrora estuvo bordeado por cipreses.
Alzado de dos
niveles a distintas alturas, excepto en el torreón-mirador, que
es de tres pisos.

Vista del cortijo
desde el camino de acceso.
Entrada principal con pórtico in antis sostenido por columnas.
En el conjunto del edificio hay dos
zonas bien diferenciadas: la del nuevo señorío y la de almacenes y
servicios, que pudo alojar al histórico que le precedió. En la parte noble encontramos dos niveles de altura,
excepto en el torreón, en el que un espacio con terraza
abalconada conforma
un tercero. La moderna vivienda principal se organiza con planta en
L, formando un ángulo
recto con dos módulos de habitaciones siendo el torreón nexo y
vértice de ambos. En la zona de servicios las alturas se
distribuyen de forma irregular. Cuenta también con otro torreón de
menor altura, pudiendo haber formado parte en su momento de la
casería que precedió al actual cortijo.

Fachadas
orientadas hacia el Sureste. Torreón-mirador de tres niveles y
pórtico de la entrada principal.
Cerramientos en
madera y cristal con puertas abatibles de dos hojas.
LA FACHADA
PRINCIPAL mira hacia
el Sureste y de ella forma parte el torreón que la une con la
orientada hacia el Suroeste. Tiene dos pisos de altura,
abriéndose en el segundo cuatro balcones y en el primero tres
grandes ventanales y la puerta de entrada a la vivienda. Ésta se protegía con un pórtico
in antis elevado sobre el suelo al que se subía por
una escalinata recta de dos tramos opuestos, separados por un
rellano o descansillo frente a la puerta. Se sostenía por dos
columnas adelantadas de fuste redondo liso, con basas y
capiteles sobre el que descansaba la cubierta apoyada en zapatas
de madera. El interior del techo estaba recubierto con
artesonado estilo granadino en palillería de madera; el exterior de dicho techo servia de suelo
a un balcón situado en el piso superior. Tanto la parte frontal
del rellano como las escaleras contaban con barandilla de
balaustres de piedra artificial, tipo rodilla de buey y pasamanos
del mismo material.
|
PUERTA
PRINCIPAL DEL SEÑORÍO
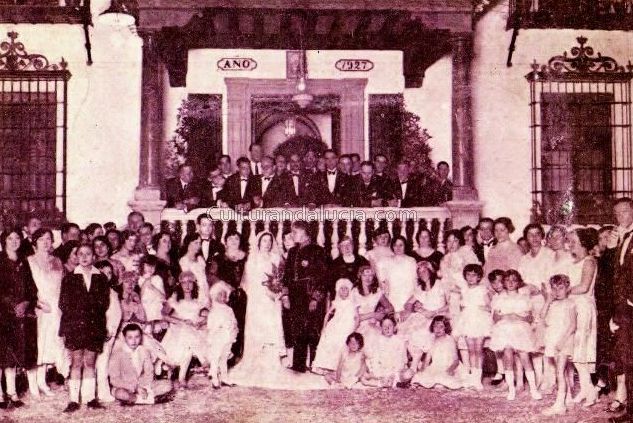
Puerta principal fotografiada el
día de la boda de los nuevos propietarios de la finca.
Pórtico en terraza con
balaustrada de piedra artificial y cubierta sostenida por
columnas.
Artesonado con
palillería de madera rematados con canecillos y
talla de estilo granadino.

Detalle del artesonado en el
porche de la entrada principal.
Puerta enmarcada en
piedra, con medias columnas talladas soportando el
dintel.
En el centro, mosaico
con una imagen religiosa, posiblemente la Virgen del
Carmen. A sus lados, la fecha del evento.
FOTOGRAFÍA GENTILEZA DE D. MANUEL MARÍA TORRES
ROJAS.
|
La puerta era dintelada enmarcada en piedra
tallada, con dos finas columnas adosadas a cada uno de sus lados.
Junto a ellas, y dentro del porche, una ventana asaetada en
disposición simétrica, proporcionaba más luz al zaguán del interior de la
vivienda. Sobre el dintel y en el centro del mismo había un
mosaico de cerámica granadina representando una imagen
religiosa, posiblemente a la Virgen del Carmen. A izquierda y derecha de la misma, también en
cerámica y dividido el texto en dos piezas, podía leerse la inscripción
"Año"-"1927". Las ventanas del primer piso, a diferencia de los
balcones del segundo, carecían de azulejos ornamentales en sus
contornos.

Ventanas y
balcones de la fachada principal y escalinata de acceso a la
vivienda.

Escalera recta de dos tramos con rellano central.
Está protegida con
balaustradas rodilla de buey y pasamanos en
piedra artificial.

Entrada principal
del cortijo.
El suelo del pórtico permitía abrir una pequeña
terraza sobre uno de los balcones del segundo piso.

El pórtico in
antis se adelantaba a la fachada sostenido por columnas de
fuste redondo liso.
En el segundo piso de esta fachada se
alinean cuatro balcones. Uno de ellos, de los dos centrales el
más próximo al torreón, abría a la terraza que formaba el techo
del pórtico en la entrada principal. Todos
tienen cerramiento en madera y cristal con puertas abatibles de
dos hojas. Sus vanos son dintelados y adornados en la parte
superior con azulejos blanquiazules almenados de estilo
sevillano con leve caída vertical. En el balcón de la terraza estos azulejos
bordean la parte superior del vano y los dos perfiles verticales
en su totalidad hasta llegar a la línea de suelo.

La fachada tiene
dos niveles con puerta de acceso, ventanas en el piso inferior y
balcones en el superior.

Los balcones son
dintelados adornados con azulejos de estilo sevillano.
En el correspondiente
a la terraza, los azulejos bordean la totalidad de los perfiles
del vano de luz.
.JPG)
Detalle de los
azulejos que adornan los balcones y ventanas.
Caja pintada en azul para
recoger la persiana de madera.
EL TORREÓN pone límite a la fachada
principal por su lado Sur. Tiene planta cuadrangular sobre la
que se levantan tres niveles. Los dos inferiores forman parte de
la casa señorial y el tercero se dedicó a terraza-mirador. La
cubierta de teja granadina en voladizo se sostiene sobre
columnas de base cuadrada hechas con ladrillo que conforman tres
vanos coronados con arcos de medio punto. De los falsos
capiteles se proyectan arquivoltas y sobre cada una de las
columnas y medias columnas adosadas en las esquinas, una semiesfera azul de
cerámica vidriada sirve de ornamento. La caída está protegida por una
barandilla de balaustres de piedra artificial semejante a la que
encontramos en las escaleras de acceso a la puerta principal y
al balcón en terraza que se le superpone.

Cuerpo del torreón
con sus tres niveles de altura.
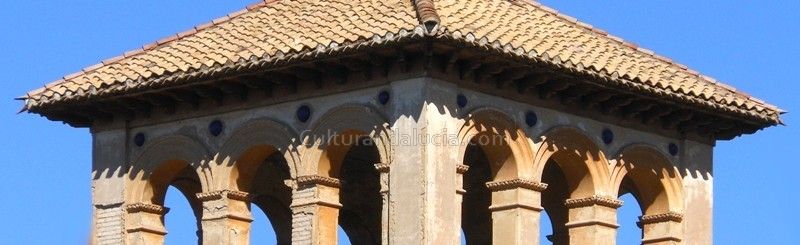
De los falsos
capiteles se proyectan arquivoltas.
Sobre los arcos, semiesferas
de cerámica azul vidriada sirven de ornamento.

El mirador queda
diferenciado de los pisos inferiores por una cenefa de azulejos
semejantes al de ventanas y balcones.
En el segundo piso, y en cada uno de los
lados de sus dos fachadas se abre un balcón. En la planta baja,
alineándose con dichos balcones, se localizan dos ventanas del
mismo estilo pero de diferentes dimensiones, siendo de mayor
tamaño la que forma parte de la fachada principal. Todos estos
vanos tienen cerramientos en cristal y madera, protegidos por
barandas los balcones y enrejados las ventanas. Barandas y
enrejados se realizaron en hierro forjado. La parte superior de
las ventanas se coronaba con una cornisa de este material sobre la que varias
volutas se organizaban en torno a un escudo central con terminaciones en grutescos y rosetas. En cada uno de los
extremos se colocó un pequeño jarroncillo neoclásico, también de
hierro. En su centro, sobre el escudo, uno de mayor tamaño
remataba el conjunto.
Los adornos en la parte superior de las
ventanas, aunque siguiendo el mismo estilo, tenían tres modelos
diferentes de ornamento. En la del torreón, el motivo
central era un escudo ovalado o
de damas, con la figura de una granada en su centro,
símbolo de la ciudad y del antiguo Reyno. Estaba
enmarcado con volutas rematadas en rosetas. En cada uno de sus
extremos se colocó un pequeño jarrón de estilo neoclásico.

En la fachada
Suroeste las ventanas se adornan con tres motivos diferentes
aunque siguiendo el mismo estilo.

Adornos en hierro
forjado en la ventana del torreón.
Se adorna con escudo ovalado y granada en el centro, símbolo
del Reyno y de la ciudad de Granada.

Adornos en hierro
forjado en la primera ventana de la fachada suroeste, con escudo cuartelado.
El
escudo, con leones y castillos, alude a los
reinos cristianos de Castilla y León que conquistaron Granada.
La ventana de la fachada suroeste,
repitiendo el mismo esquema que la del torreón, contiene un
escudo cuartelado en cruz, alternando figuras de leones y
castillos, con una imagen en cada cuartel y colocadas en
ajedrezado. Alude a los reinos de Castilla y León que
reconquistaron Granada a los árabes. En la misma fachada,
las otras dos ventanas restantes repiten modelo, utilizando el
mismo escudo cuartelado que la descrita anteriormente, pero
custodiado en esta ocasión por dos figuras masculinas
mitológicas, cuyas extremidades se prolongan hasta convertirse
en grutescos. Tanto los balcones como las ventanas se apoyan en
soportes pie de amigo en hierro forjado. estos motivos
ornamentales se repetirán en azulejos y solerias en el interior
de la vivienda.

Motivo de las dos
ventanas de la fachada suroeste, con figuras masculinas
mitológicas enmarcando el escudo cuartelado.
Sobre ellas, un jarrón del
que brotan lenguas de fuego.
LA FACHADA
SUROESTE forma parte de un segundo
módulo de habitat que se proyecta en ángulo recto con respecto a
la principal (S.E.) y, a diferencia de esta última, comparte
plano con la casa de labor o antiguo predio. En la zona del
señorío sigue el
mismo patrón estético que la fachada Sureste, con dos pisos de
altura, tres ventanas en el primer piso y tres balcones en
el segundo. No tiene puerta de acceso. En la zona de labor, los
dos pisos tienen menor altura, siendo cuatro las ventanas del
segundo y apenas tragaluces los cuatro huecos de luz del
primero. Se distribuyen de forma rítmica y simétrica en ambos
sectores. La edificación dedicada a la servidumbre termina su límite en un torreón de tres niveles,
siendo el más elevado un mirador con funciones también de secadero.

Fachada Suroeste del
Cortijo de los Cipreses.
Una parte de ella corresponde al
nuevo
señorío y la otra a los habitáculos de labor.

Los balcones,
excepto el principal, son
iguales en estas dos fachadas.
Las ventanas, batientes y
de cierre interior, cambian de modelo y
tamaño.

Balcones de la
fachada Sureste y Suroeste del torreón.
.JPG)
Ventanas de la
fachada Sureste (grande) y Suroeste (pequeña) del torreón.
A diferencia de
los balcones, que siguen el mismo modelo, las ventanas del
primer piso adoptan formas diferentes.
Tanto balcones
como ventanas se apoyan en soportes pie de amigo en
hierro forjado.

Ventana del primer
piso del torreón, en su fachada Suroeste.
El conjunto arquitectónico
corresponde a etapas de construcción diferentes, lo que se
observa tanto por las
dimensiones de su alzado como en la concepción de su estética.
En el caso del antiguo cortijo, por su planteamiento funcional y
en el del nuevo señorío, por el refinamiento de su acabado. Por otra parte, si trazáramos un eje vertical
entre ambas, encontraríamos una simetría de iguales antagónicos:
es decir, la versión rural y tradicional oponiéndose a otra
aburguesada y capitalina pero vinculadas por el mismo concepto
volumétrico.
|
SIMETRÍA DE LA FACHADA SUROESTE

Si
trazáramos un eje vertical entre ambas fachadas
observaríamos una simetría de iguales antagónicos.


El
aspecto formal de la zona de labor corresponde al
estilo heredado de almunias nazaritas.
|
Unida a la parte del señorío se
habilitaron almacenes y habitaciones para alojar a los
trabajadores de la hacienda. rehabilitada con elementos arquitectónicos
visiblemente más modestos, mantienen casi la misma robustez en
sus muros si bien las ventanas son mucho más sencillas y
pequeñas, absolutamente funcionales y exentas de cualquier
adorno. Éstas se alinean en número de cuatro en cada uno de los
dos pisos que conforman el alzado de este módulo. Las del
segundo nivel tienen mayor tamaño y las del primero apenas se
constituyen en un tragaluz. Estaban protegidas por enrejado de
hierro forjado y cerramiento en madera y cristal. Este sector secundario de la fachada termina
en un torreón de menor altura que el perteneciente al señorío y
sigue la misma línea estética de funcionalidad de esta zona de
la finca.

La fachada Suroeste.
Se
alinea en ángulo recto con la principal (Sureste) situándose el
torreón en el punto del vértice.

Balcones
dintelados adornados con azulejos, protegidos con balaustres y
barandilla de hierro forjado.

Secuencia de las
ventanas de la fachada suroeste.
Manteniendo la unidad de
estilo, la primera tiene una cimera diferente.

Fachada de la
casería antigua, previa a la construcción del actual
Cortijo de los Cipreses.
Este módulo posiblemente
perteneciera en su totalidad a la
antigua casería que precedió a la actual y que aparece en el
Plano del Cuerpo Mayor del Ejército del año 1887 con nombre
semejante: Cortijo de los Cipreses. En este sentido resulta
interesante comparar el torreón de este predio con otro que
parece contar con notables paralelismos estéticos en sus
inmediaciones. Nos referimos al de la Casería de la Concepción,
datada en el año 1858. Siguiendo al torreón,
una nave secadero de reciente edificación, absolutamente funcional,
completa el límite de esta fachada.
|
SEMEJANZA ENTRE LA CASA
DE LABOR DEL CORTIJO DE LOS CIPRESES
Y LA CASERÍA DE LA
CONCEPCIÓN DATADA EN 1858.

Casería de la Concepción,
datada en el año 1858.

Casa de labor
del Cortijo de los Cipreses.
|
FACHADAS SITUADAS EN
EL CUADRANTE NORTE. Presentan mayor irregularidad en sus
volúmenes que todas las anteriores.

Fachada norte del
señorío y la casa de labor en su cuadrante norte.
A la izquierda, el
señorío. En el centro, la casa de labor y a a la derecha
el anexo de un secadero.

Volúmenes del
señorío y muro antiguo encalado de la casa de labor.

Detalle de la
fachada norte correspondiente a la zona noble del edificio.
El balcón y las
ventanas, de diseño diferente, consiguen un efecto de armonía
asimétrica.
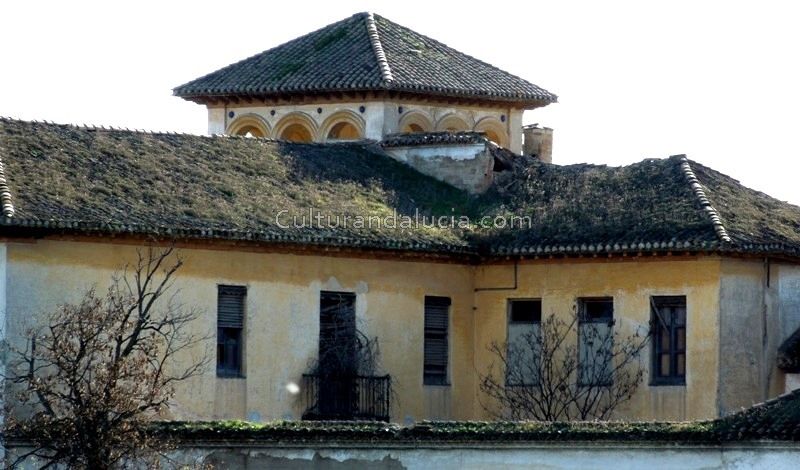
Balcón y ventanas
del piso superior del señorío en su cuadrante norte.
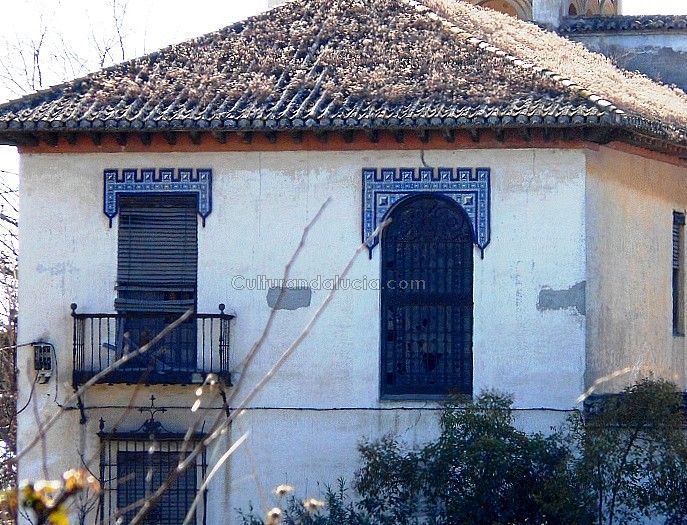
Balcón y ventanas
de la fachada. Foto tomada el 7 de Octubre de 2012.
Cerramiento
realizado en hierro de forja y fundición. En este lado se sitúa
la única ventana del edificio con arco de medio punto.

En la imagen,
comparada con la anterior, llama la atención el rápido
deterioro de la finca. Foto tomada el 13 de Noviembre 2012.
La persiana
aparece desprendida y los pomos del balcón han sido destruidos.

Comparación de las
distintas alturas de los dos edificios. Seguramente pertenecen a
periodos constructivos diferentes.

Torreón y
estructuras de la casa de labor. Por su fábrica, podría datarse
a principios del siglo XVIII.
La cubierta de
tejas de la casa ha sido sustituida por láminas de metal.

Detalle del
torreón de la casa de labor, semejante al de otras almunias de
la Vega Alta durante los siglos XVII y XVIII.

Secadero de
tabaco, edificado a mediados del siglo XX, anexo a la casa de
labor.
A la derecha,
estructura de un ramal de la acequia Saravia.
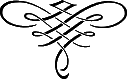

|

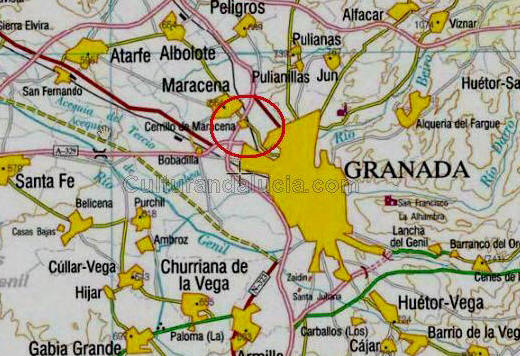
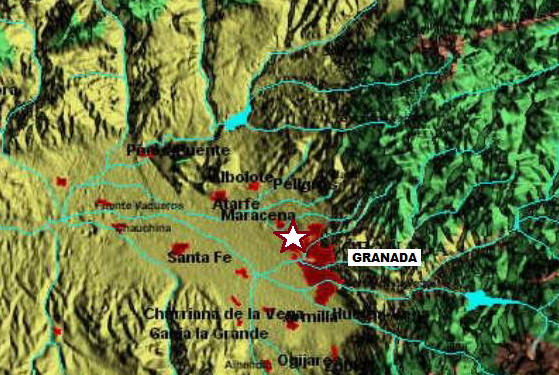
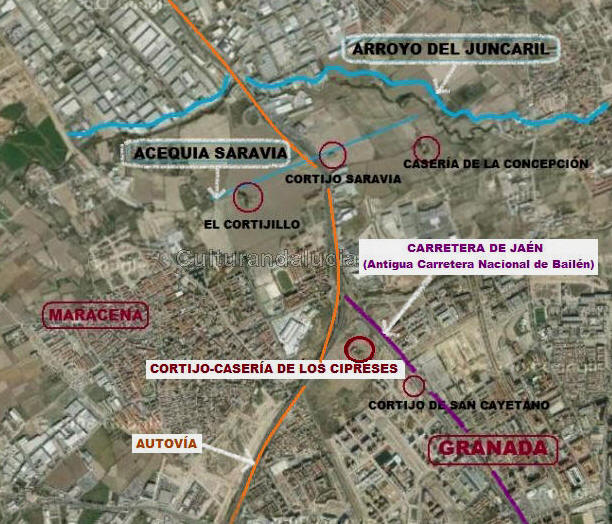
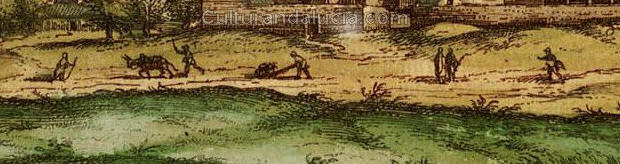








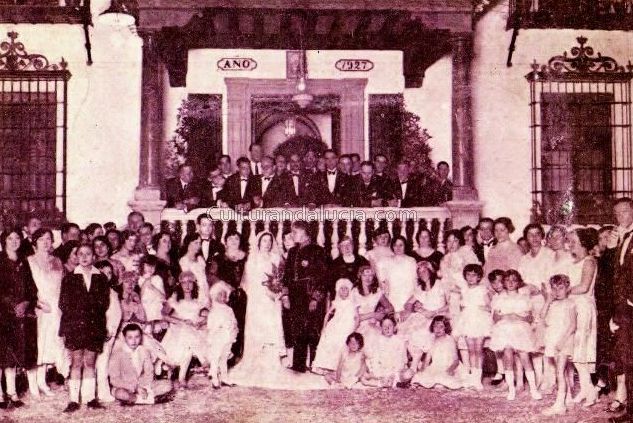

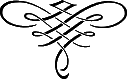











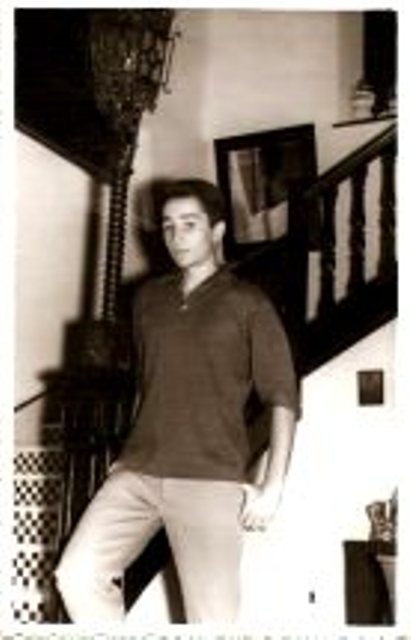
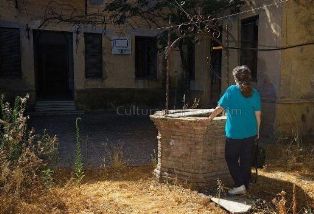

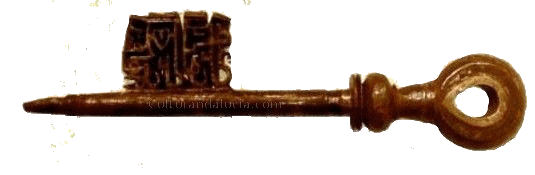
.jpg)