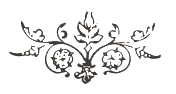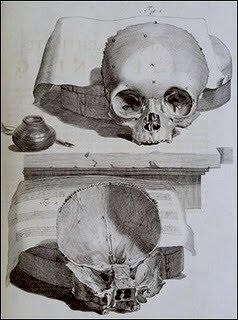|
Memoria de Granada Escritos de Manuel María Torres Rojas sobre su ciudad y sus gentes.
Balcón y ventana del Cortijo de Los Cipreses (Granada).
El ratón que se comía mi jabón Granada huele a nada
|
|
Mi ovejita Guillermina Jueves, 8 de septiembre de 2011 Guillermina, antes de ser adoptada por mi. (Foto del autor) Aquella Navidad, o la siguiente, me empeñé en subir a casa una ovejita viva. Para que viese un belén instalado en todo su esplendor. Pensaba yo que a la oveja bebé le gustaría conocer los campos de Galilea, de Samaria y de Judea, representados en época en que no daban tanto el coñazo los palestinos y los israelitas como lo hacen ahora. Esto último no es tan así, porque años más tarde, cuando me dedicaba a espiar para el Mossad, me enteré de que ya por entonces andaban tirándose unos y otros de los pelos, pero yo a la sazón no lo sabía. Si lo hubiera barruntado, me hubiera hecho el longui y localizado los exteriores del nacimiento en Murcia, que es región bien hermosa y tiene de todo. Montañas altas, desiertos bravos, huerta exhuberante y un mar de miniatura, cual menuda alga brillante y plateada de sal.
Nuestro castillo de Herodes era un puro despropósito, porque mi hermana pequeña se empeñó en poner uno tan grande que deshacía toda la armonía y proporciones del conjunto. A mí me parecía una burrada dar tanto protagonismo a un señor malafollá, que había mandado degollar a no sé cuántos niños santos e inocentes. Nunca entendí qué narices tienen que ver los artículos de broma que ahora venden los chinos del todo a cien, con la conmemoración del holocausto de esos niños inocentes.
La ovejita lucera tenía carita de azucena y provenía de un rebaño que pasaba por nuestra calle de cuando en cuando porque mi querida calle era, y sigue siendo, una cañada o servidumbre de paso para ganado. Recolecté de entre los hermanos veinticinco pesetas, que cambié a Casilda la panadera para juntarlas en un hermoso billetito de los de color morado. Esperé a que pasara el rebaño, que lo hacía todos los jueves, y metí al pastor en su zurrón la tela marinera del ala y ¡hala! para mí la ovejita.
Monté al corderito en mis hombros y trepé por la escalera de servicio, pues me dio por recelar si, en el montacargas, no se mearía la criatura. Soy muy considerado con la cosa de los mareos por padecer de ellos, tanto en coche, como en tranvía, avión o tren. Tengo el mal del mar hasta en la bañera, cuando me capuzo para enjuagarme el pelo, que en aquellos heroicos tiempos lavaban con champú de brea de marca Sindo. Era un mejunje laborioso de aplicar tanto por ir en unos sobrecillos que debían ser cortados por los extremos, como por picar en los ojos más que enchilada en la mucosa gástrica.
La ovejita se aclimató bien a la casa y gustaba de mirar conmigo el belencico, aunque prefería mamar de la tetina de unos riquísimos biberones que yo le preparaba, a base de Pelargón y leche de la Granja Poch. Para mí que el animalillo creía que yo era su mamá, sobre todo porque la metía a dormir conmigo debajo de las sábanas y me bañaba con él en la bañera grande, para no desperdiciar el agua caliente, que entonces era un bien muy preciado por escaso.
Me gustaba cuando balaba la ovejita ¡¡beeee!! y yo le contestaba ¡¡baaa!!! En suma, lo que pudiéramos considerar como una inteligente conversación. Me sabía a musiquilla celestial ese dulce balar. Todavía lo echo de menos. Mi ovejita y yo éramos niños limpios que olíamos a rosas del campo. Su lanilla era más suave que el vello de una cabra de Cachemira.
Oía yo rezongar al cuerpo de casa sobre mis costumbres y aficiones, murmullos que arreciaban cuando la oveja dejaba sus cagarrutas en el pasillo o donde le diera la gana. El mayor disgusto de mi infantil infancia me lo propinó mi padre cuando decidió, en la octava de Reyes, que ya estaba bien de contemplaciones y de pamplinas y que la oveja fuera enviada por Auto Transportes Andalucía al convento de las monjas clarisas capuchinas de San Antón, en Granada capital. ¡A saber en qué asiento me la acomodaron para aquel viaje sin retorno! ¡Probetica!
Llegado que fue el verano siguiente, nada más desembarcar en Los Cipreses, decidí ir a casa de las monjitas por abrazar a mi lucerita, a quien había puesto de nombre Guillermo, por cariño al proscrito personaje de Richmal Crompton. Infeliz de me mí, no daba importancia a los caracteres diferenciales de una oveja macho respecto de los de una hembra y parece que en mi casa tampoco eran duchos en ese arte. Oséase, que podía ser Guillermina. Ya he contado que en mi familia las cosas del sexo no se explicaban porque era pecado. Y los pecados no tienen explicación, teologías aparte.
Con la tata Mariana agarré un tranvía en la parada del Cerrillo de Maracena y, después de trasbordar en la avenida de Calvo Sotelo, me plantifiqué en la calle Recogidas para dar un beso en los morros a mi Guillermina. Con la recta intención, eso sí, de preguntar luego por mi tía Emilia.
Monjas de clausura
Año 2011
Granada. Mi aljibe VII Domingo, 9 de mayo de 2010
El capataz cumplió con el rito de las noches de verano pasando a dar las buenas noches a las once en punto. Preguntó:
-Ama ¿será inanormal el señorito? Me gustó su diagnóstico, que por prudencia formulaba en interrogación. Prefiero ir solo como el espárrago antes que nadar en cardumen. ¡Me niego a ser más tonto que un hilo de uvas!
Mi madre contestó:
-Frasquito, ¡válgame Dios! Sus gallinas han
estropeado en la siesta mi macizo de dalias en flor. ¿Quiere Ud.
una taza de café?
Pedí permiso para retirarme a mi habitación, que obtuve tras recibir la bendición materna junto a la señal de la cruz en la frente:
Huesos.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Patio de los naranjos Jueves, 8 de Marzo de 2012
Viana. Patio de los naranjos.
En el centro
del patio de los naranjos había un pozo para abastecer de agua,
no potable, a la casa. El agua se bombeaba mediante un viejo
motor diesel a unos enormes depósitos de uralita encaramados en
la torre principal. La otra torre, blanca de cal y azul de añil,
con vigas de madera vista, servía para secar pimientos y tomates
y colgar melones de invierno, tan ricos de comer en Navidad.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada 1964 Jueves, 9 Diciembre de 2010 Niños jugando a las canicas.
Los niños del pueblo llevaban el pelo al rape, y tenían marcas de cicatrices y heridas de peleas a cantazos. El acento maracenero es tan duro que era casi imposible entenderlos. Una tarde mi hermana Eulalia y yo aparecimos en bicicleta en Maracena, pero no por las veredas que atravesaban la vía del tren y llevaban a El Cerrillo, sino por la carretera de Jaén. Doblando la Curva, con mayúscula, a la izquierda se cogía un camino sin asfaltar que bordeaba una nave de adobe con un gran letrero pintado sobre la cal que rezaba “Fábrica de colas fuertes, gelatinas y pegamentos”. Por cierto que ese remedo de fábrica olía a muerto. Más exactamente, a burro muerto, porque con los huesos de los animales se hacían tales productos. O eso me contaron.
Aquella tarde llegamos a la plaza del pueblo, cerca del café Zurita, y me avergonzaron los zagales. Uno gritó: “chacho, dile a tu prima que está más güena que un marrano”. Hoy comprendo que era un piropo, pero yo me sentí mal. En descargo de los críos de Maracena diré que mi hermana iba en pantalón rojo, lo que no se estilaba en la vega de Granada en los años cincuenta. Quiero decir que no se estilaba que las mujeres, cualquiera que fuera su edad, montasen en bicicleta ni mucho menos que usaran pantalones. También es cierto que Granada es conocida en el universo mundo por La Alhambra y por la mala “follá” de sus gentes. La “tierra del chavico”, decía mi padre. Hubo un tiempo en que, cuando estudié Derecho en la Complutense de Madrid, en ella predominaban los catedráticos granadinos. Supongo que la combinación entre tierra pobre, de mucha altitud media sobre el nivel del mar, poca industria y Universidad con solera histórica, dio lugar a brillantes generaciones de granadinos que coparon mi vieja Facultad de Derecho.
En septiembre, Frasquito el
capataz y yo, con mis ocho o nueve años, nos íbamos a las ferias de
los pueblos. Llegábamos en tranvía, pues Granada tenía una de las
redes de tranvías más larga y densa de Europa. A propósito, mi padre
tuvo no sé qué cargo en los Tranvías de Granada, S. A. Conocí bien
Atarfe, Peligros, Pinos Puente, Gabia la grande y la chica, Armilla,
Albolote, Alfacar y su pan blanco, Santa Fe... Para nosotros dos la
feria consistía en llegar a media tarde al pueblo que festejaba a su
patrono y meternos en el bar en donde Frasquito hubiera quedado
citado con sus amigos. A mí me dejaban beber unos culos de cerveza
La Alhambra, con aceitunas de tapa. Los hombres hablaban de las
cosechas y de sus precios, que interesaban a Frasquito porque era
aparcero y no simple asalariado de Los Cipreses. Allí, entre
calendarios de la Unión Española de Explosivos y botellas de anís
Machaquito, aprendí yo que los labradores siempre se quejan de la
poca o mucha cosecha, del agua o de la sequía y, dentro de un orden
porque los tiempos no estaban para bromas, de los defectos del
Servicio Nacional del Trigo o del Monopolio de Tabacos. Estas
últimas quejas porque en la vega de Granada se sembraba tabaco
negro. El cereal quedaba para las hazas altas y de peor tierra, a
donde no llegaba el riego. Calle de Pampaneira (Alpujarra-Granada)
Un divertido
plan que introducía variedad en aquellos largos y previsibles
veranos surgía cuando los mayores decidían, una noche cualquiera de
cielo estrellado, organizar una expedición para, una vez cenados, ir
a tomar helado a los italianos de la Gran Vía. Este programa, además
de entretenido, era saludable ya que se trataba de caminar desde la
casería hasta la Gran Vía, paseo que algunas veces se prolongaba
hasta la plaza de Bibarrambla. Ida y vuelta pueden ser siete u ocho
kilómetros. De muy pequeño más de una vez hice el regreso a hombros
de algún adulto.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada: Torres de Alhambra Jueves, 11 de Noviembre de 2010 Granada Semana Santa 1984 Foto: FERDINANDO SCIANNA
Viajo a Granada para asistir a una boda familiar. Me llama la atención la belleza de las crías de mis primas. Ganan a los varones en galanura e inteligencia y, frecuentemente, en estatura. Me preguntan con insistencia por Ada y yo les enseño las fotografías de mi queridísima perrita jack Russell terrier. Una de ellas, con picardía, me dice que algunos rasgos de Ada son míos. Pero quiere saber más. Quieren ver a Ada representada como abuela. O sea, que escriba sobre la Ada de hoy.
No sé qué piensa de Granada mi hermano muerto. Él, que fue el primer hermano que nació en Madrid, ¿está preñado, como yo, de un sentimiento de amor/odio hacia la tierra de nuestros padres y abuelos? A mí me gusta la tierra de labranza tanto si es de pan llevar, como si es de vega. En la Granada de hoy ya no queda vega pues han sustituido los pimientos, habas y berenjenas por torres muy altas y muy requetefeas.
Me cuesta ir a Granada pues a ella llego melancólico, en ella me vuelvo iracundo, los recuerdos de mis muertos me persiguen y, dos o tres días después, tengo que salir de allí o hincar el pico.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada. Frasquito Jueves, 3 de Junio de 2010 Annie Bissett
Frasquito, el capataz de Los Cipreses...tal cual era.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada, Eco azul. Martes, 27 de Abril de 2010 Buda.
( es continuación...)
Hice de agrimensor pues levanté un plano con las medidas exactas de los tres rodales que tendría mi huerto, uno por habitación. Era preciso tener muy en cuenta el espesor y la altura de los zócalos. Esta etapa requería de cálculos tan precisos como los de Einstein a la búsqueda de su teoría unificada de los campos, que los físicos de hoy persiguen bajo el nombre de teoría de las supercuerdas. O algo así. Conté con primor los veintiún días que siguieron a la luna nueva de enero. Llegado que fue el día prescrito, sumergí con unción la vieja semilla del árbol de la ciencia en un termo con agua caliente, que renovaba cada veinticuatro horas. Para las fiestas de la cruz de mayo la pepita había brotado: una raicilla por un extremo y un alevín de tallo por el otro. Como en la vivienda de la familia el espacio a mí asignado era mínimo y promiscuo, decidí pedir ayuda a una japonesa que había venido a estudiar unos cursos de flamenco. Tenía un ático cerca en el Albaicín y era versada en zen. Me agencié en un chamarilero gitano un enorme macetón de barro toscano que había pertenecido al marqués de Esquilache. Pedí quedarme a solas la tarde noche en que procedí al trasplante de la semilla del árbol sagrado desde el termo útero hasta la rica tierra que había preparado en el gran tiesto. Seguí las instrucciones de mi tío el teósofo y todo salió según la naturaleza de las cosas santificadas. Retomo mi oficio de geómetra medidor. La exactitud y el rigor eran inexcusables, pues las planchas de zinc que cubrirían el suelo a cultivar y protegerían el parquet de madera de mi vocación agrícola debían encajar al milímetro con las otras piezas del propio metal que, verticalmente, iban a recubrir zócalos, rodapiés y pared hasta sesenta centímetros de altura. A finales de junio quise que mi bonsái sagrado, que ya medía dos palmos de altura, prosperase en mi cuarto de dormir, justamente cerquita de la ventana, que daba a mediodía. Se trataba de una suerte de transubstanciación. A fe que lo conseguí, pues en el último día del reinado de los virgo, cuando las para entonces cuatro cuartas del árbol de Bo volvieron al ático de Mamiko, la planta estaba hermosa y serena. Bien arraigada. Empecé a ganarme la vida como leguleyo cagatintas, con gente poco divertida, si bien hubiera preferido regentar un casino o un burdel, inclinaciones ambas que cumplí años más tarde. He procurado que mi existencia no sea tan solo un episodio de la nada. La vida no obliga a nadie a ser una mierda. A evitarlo me ayuda la circunstancia de que mi época y yo no concordamos. Cuando junté unos dineros, compré en Maracena un buen tramo de tierra de sembradura, adecuada para que mi arbusto del gran árbol de Bo pudiera crecer lo que quisiera. Hoy mide más de muchos metros y he logrado que mi árbol sagrado tenga la forma corporal del viento. ( No sé si sí o si no...¡tal vez sí, tal vez no!...)
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada, hebra del destino. Domingo, 25 de Abril de 2010 Balcón de la Alhambra. Dibujo de José María Torres Morenilla
Un tío abuelo mío, por parte
de madre, casó con una maharaní hindú, a quien llevó a vivir a
Granada desde las lejanas orillas del río Jhalum en el valle de
Cachemira. No tuvieron hijos y sí un gran afecto por mí. Me contaban historias preciosas de la India, de los vedas y del budismo. Alguna vez me sentaron a meditar con ellos en el carmen que tenían por el Albaicín. Yo era un crío que gustaba del silencio y conseguía poner la mente tranquila y calma, lo que me procuraba paz y bien.
Una tarde de Corpus andaba yo
con los maharanís en su carmen, cuando llegó el mecánico de casa
para llevarme a no sé qué gaita familiar. Me disgusté mucho,
pues los tíos me iban a hablar a la puesta del sol del Buddha
niño, cuando todavía se llamaba Siddhartha Gautama. Para
consolarme, mi tío me tomó de la mano y me llevó a su torre
estudio, clausurada siempre por una llave de plata que colgaba
de su cuello y de un cordón trenzado con hilos de oro y seda
magenta. El torreón era un sueño. El sueño de mi vida. Servía de observatorio astronómico, de laboratorio de alquimia, de biblioteca de libros teúrgicos y de teosofía y de recoleto fumadero de opio. Mi tío abrió mi mano derecha para cerrarla a poco sobre un cofrecillo anacarado. Habló así:
Pregunté: - ¿Qué árbol será cuando fructifique? Escuché su respuesta: - Un árbol sagrado, pues es simiente del gran árbol Bo, donde Gautama “el Despierto” tuvo su iluminación. Es el árbol de la ciencia. Me dejé conducir por el chófer hasta la vana celebración familiar. Pero aquella tarde yo había aprendido de mi tía hindú un principio de incalculable valor espiritual. Me reveló que la tradición de su tierra favorece el abandono de la vida convencional al llegar a cierta edad, después de haber cumplido con los deberes de familia y de ciudadanía. Ese sabio consejo no me fue arrebatado nunca. Pasó tiempo y tiempo. Muchos años. A principios del año de la Juventud de las Hojas Secas entendí llegado el momento de seguir la exhortación de la maharaní de Srinagar. Y de hacer fructificar el tesoro que me había legado su sabio marido.
( Continuará...¡supongo!)
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada sin Vega. Viernes, 5 de Febrero de 2010 Paisaje de Granada.
A mí me gusta la tierra de labranza tanto si es de pan llevar, como si es de vega. En la Granada de hoy ya no queda vega pues han sustituido los pimientos, habas y berenjenas por torres muy altas y muy requetefeas.
Me cuesta ir a Granada pues a ella llego melancólico, en ella me vuelvo iracundo, los recuerdos de mis muertos me persiguen y, dos o tres días después, tengo que salir de allí o hinco el pico.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Huerto inmediato. Sábado, 19 de Diciembre de 2009
En el quinto año de la séptima década del pasado siglo determiné
pasar el estío en compañía de nadie. Polvo, sudor y hierro, en
el jodido secarral de la meseta castellana. Terminaría así unos
estudios universitarios que me tenían harto. Harto de tanta
anormalidad artificial. Fue mi primer verano sin veraneo. Otro
propósito, genuino y no confeso, era el de labrar un huerto en el
piso paterno, vacío durante la canícula. Pero
había más. Algo que constituye el nudo de esta historia. Quería que
mi gran secreto, mi mayor tesoro, medrase un tiempo en mi suelo.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
El ratón que se comía mi jabón (Palabra de ratón) Viernes, 13 de junio de 2008
Érase que se era un ratón de campo que se comía mi jabón.
Removíase la mezcla en grandes barreños de cerámica vidriada. Batíase con palos largos de madera de avellano y la fuerza de los labriegos brazos. Y, ¡oh milagro!, ya estaba saponificado el aceite.
El
mejunje se trasvasaba a cajones de madera, que eran apilados y
puestos a desecar en las naves donde se entrojaba el grano. Cuando
endurecía del todo era cortado con serruchos, primero en barras
alargadas y luego en tacos.
Una mañanita de verano, al asearme en mi tocador con aguamanos de jofaina y palangana de porcelana, advertí en mi mendrugo de jabón huellitas de uñas y roeduras de dientecillos. Y así día a día y noche a noche de un estío calefaciente.
Tracé un plan, que ejecuté en la alta noche de la luna llena de agosto mientras velaba quieto y a oscuras. Sonar las dos en el reloj del salón y oír que el ratoncillo roía en mi jabonera fue todo uno. Era rabilargo y morripelúo. Preciosísimo. Le dejé hacer sin moverme. También los ratoncillos son hijos de los dioses.
A la noche siguiente corté a navaja el jabón de aceite en dos cachos parejos. Uno para el ratoncillo y otro para mí, que guardé en la mesilla de noche, con el orinal, la linterna, un ovillo de hilo de bramante, el libro de las aventuras de Guillermo Brown de la editorial Molino y...una foto de Silvana Mangano en “Arroz amargo”, recortada de la revista Fotogramas. El animalico mordedor entendió mi propuesta. Él no debía comerse mi pedazo ni yo lavotearme con su trozo. Ambos cumplimos como caballeros.
Llegado que fue el tiempo de volver al colegio, bien pasado el veranillo del membrillo, el ratón estaba tan cachigordete que se le juntaban las mantecas. Yo estaba flaco como siempre, tostado y vivo. Triste por la vuelta a la capital, más contento con mi secretillo.
LEER EL RELATO EN SU CONTEXTO ORIGINAL
Granada, Diciembre de 2012 |