|
MARCO
HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO: EL SOTO DE ROMA
La Torre de
Romilla, también conocida como Torre de Roma se localiza
en la pedanía de Romilla la Vieja
situada en el término municipal de Chauchina (Granada) y
en el pago conocido como Soto de Roma. Los primeros asentamientos humanos datan de época
prehistórica. Algunos investigadores hacen derivar el
topónimo de este pueblo del vocablo latino
sancius, que a su vez tendría el origen en la
palabra salix (sauce), árbol abundante en la
rivera del río Genil en esa zona de la comarca.

Localización de la Torre
Romilla en el Soto de Roma de Chauchina en la Vega de
Granada.
Los
primeros restos arqueológicos datan del Neolítico y se
hallaron en el yacimiento al aire libre denominado
Las catorce fanegas. El descubrimiento se produjo al
rebajar unos terrenos para acondicionarlos a tareas
agrícolas. Se encontraron estructuras de viviendas
realizadas con grandes guijarros procedentes del río.
Por sus restos materiales se asocia a la Cultura de las
Cuevas, según análisis tipológico de algunos brazaletes
y las vasijas cerámicas. Los recipientes eran de gran
tamaño y del análisis de los contenidos encontrados en
su interior puede deducirse que eran empleados para
almacenar productos orgánicos. De ello se deduce la
riqueza agrícola y ganadera que ya existía en la zona
desde tiempos remotos.
En la
Casería de San Francisco (Chauchina) se
hallaron monedas ibéricas y será a finales del siglo III
a.d.C. cuando aparecen los primeros restos romanos
materializados en una villae que explotaría, como
en etapas anteriores, las posibilidades agrícolas de la
región. Integrada en la demarcación político-económica
de Ilíberis, Chauchina formó parte de los puntos
estratégicos de la red de abastecimiento agrícola que
Roma estableció en la Bética.

Río Genil en las
inmediaciones de Chauchina.
La comarca cuenta con
abundantes recursos agrícolas y ganaderos.
Progresivamente el territorio fue ocupándose por
familias de campesinos atraídas por la riqueza de la
zona. La abundancia de agua propiciaba el desarrollo de
una agricultura de cereales, frutales y hortalizas, así
como el desarrollo de distintos tipos de ganadería, sin
olvidar las posibilidades que brindaban las actividades
cinegéticas y madereras. Ya en el siglo XIV parece que
Ibn al-Jatib (1313-1374) relaciona Cahuchina con un
hisn y el nombre de Yay´yana, en cuyas proximidades debió existir una torre
defensiva romana en la que se refugiaba la población
cuando eran atacados por fuerzas enemigas. Es posible
que esta estructura militar llegara hasta la Edad Media
y que, junto a otras edificaciones de ese momento,
terminaran por dar nombre a esa parte de la Vega de
Granada, pasando a ser conocida como Soto de Roma.
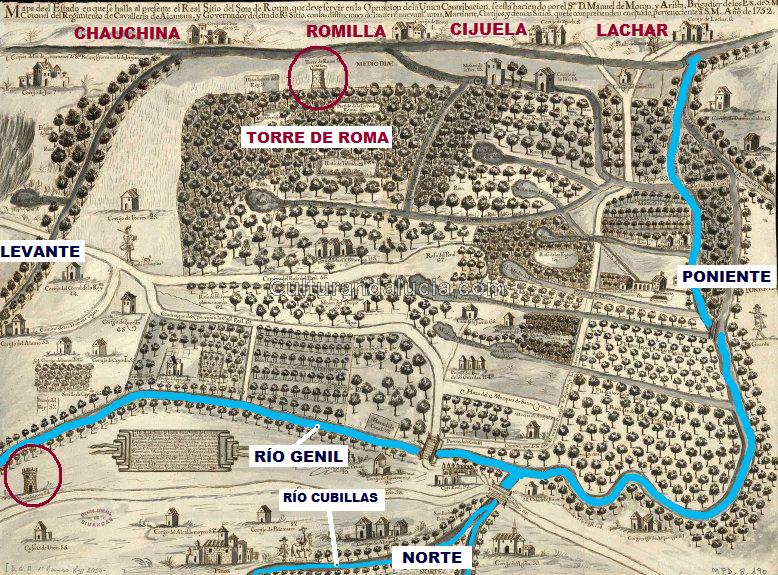
Mapa del Real Sitio del
Soto de Roma (año 1752).
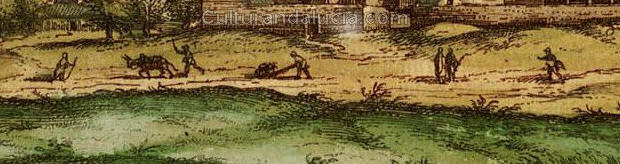
Campesinos medievales
granadinos en las ilustraciones un mapa de Braun
Hogenber.
La población
de Cahuchina vendrá a consolidarse en tiempos de la
conquista musulmana, pasando a ser una alquería
que pudo recoger en torno a los mil habitantes. Es en
este momento cuando se reestructuran los campos de
cultivo, desecando algunas zonas y creando un entramado
de acequias mayores que irrigaran otras menores. Algunas de estas
acequias árabes han llegado hasta nuestros días. Hacia
el año 1482 esta parte de la Vega sufrirá un
considerable retroceso económico debido al abandono de
muchas tierras de labranza, ante la presión de las
incursiones cristianas en su empeño por conquistar el
Reino de Granada. Precisamente por este avance de las
tropas castellano-aragonesas hacia el sur, se
construyeron una serie de torres y estructuras
fortificadas en todo el territorio. Tenían la
doble utilidad de albergar a los vecinos de la zona en
momentos de ataque y de servir como puntos de conexión
en las comunicaciones entre las poblaciones vecinas.

Romilla la Vieja
vista desde la Torre de
Roma con la torre de
su iglesia.
Una vez
terminada la Reconquista en el año 1492, Chauchina pudo
rehacerse de la destrucción a la que fue sometida
durante las guerras entre moros y cristianos. Las
tierras fueron redistribuidas entre los recién llegados
y permitieron a los moriscos conservar sus huertas, pero
fueron los nuevos colonos los que se llevaron la mejor
parte. Cuando se produjo la dramática expulsión de los
moriscos, el llamado Soto de Roma quedó prácticamente
deshabitado. Pasó a ser patrimonio de la Corona,
siéndole asignado el nombre de Real Sitio. Los topónimos
de esta parte de la Vega recuerdan ese momento
histórico, como puede reconocerse en caminos (Paseo de
la Reina), edificios (Casa de la Reina), pagos y canales
(Canal del Rey), cortijadas (Casa Real) etc. A pesar del intento de volver a
hacer productiva la agricultura en los campos de
Chauchina, la transición de los métodos nazaríes a los
castellano-aragoneses introdujo cambios importantes en
cultivos, regadíos y otras formas de organización social
no lo hizo posible.

Cortijada de Casa Real en
la calle de Almería de Pinos Puente (Vega de Granada).
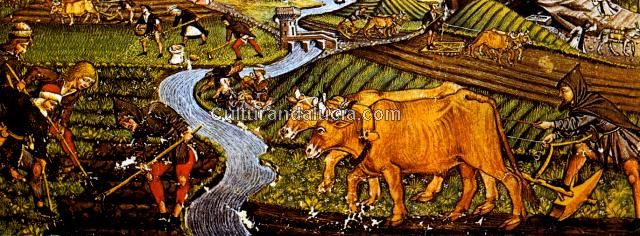
La abundancia de agua y
la excelencia de la tierra aglutinó a gentes dedicadas a
la agricultura.
En tiempo de
los árabes se cultivaban en el Soto de Roma y sus
alrededores árboles frutales, viñedos y trigo. Además de
la explotación maderera, las moreras constituían un
importante incentivo económico ya que sus hojas eran
vendidas como alimento para los gusanos que fabricaban
la seda. En el siglo XVIII la plaga de la filoxera
terminaría con ellas. Entonces empezó a cultivarse lino
y cáñamo, empleados en la cordelería y el velamen de la
flotas comerciales y militares. La Corona decretó que la
Vega de Granada fuera reconocida como suministradora
oficial de la Marina Real, lo que proporcionó a la
comarca una época de florecimiento económico. Cuando en
el levante español empezó a producirse un cáñamo de
mejor calidad, el privilegio oficial de la Vega pasó a
ser ostentado por Valencia. A finales del siglo XIX se
iniciará la recuperación económica con la introducción
del cultivo de la remolacha azucarera.

Troncos para ser
utilizados como madera en las inmediaciones del río
Genil (Vega de Granada)
Henriquez de
Jorquera, en sus relatos escritos en el siglo XVII
describe los cortijos y mayorazgos de algunos lugares de
la vega, mencionando los de Chauchina, el Xaos, Lachar y
la Torre de Roma, entre otros. En ellos las cosechas
eran abundantes, sobre todo las de cereales, señalando
la calidad del pan elaborado en la región. A finales del
siglo XVIII las tierras de Chauchina y sus inmediaciones
eran propiedad real, tituladas por Carlos IV. Siendo
Manuel Godoy dueño de haciendas y cuadras para doma de
caballos en Aranjuez (Madrid), aceptó la propuesta
del rey para cambiarlas por las de la Vega de
Granada. El soberano se las cedió de forma
perpetua e irrevocable, dejando constancia de ello
en la Real Cédula de 27 de septiembre de 1795.
A
partir de ese momento, el ministro de la corona añadiría
a sus títulos el de Señor de la Torre de Roma.
Lo mencionará junto a los de Príncipe de la Paz y Duque
de Alcudia, antes que otros de mayor relevancia como
Caballero del Toisón de oro, Primer Secretario de Estado
o Grande de España. Sería posible entender que lo
hiciera por las grandes riquezas que este dominio le
proporcionaba, a pesar de las frecuentes inundaciones a
las que se veía sometido. Durante su gobierno emprenderá
obras de ordenación en el cauce del río Genil,
encargadas al ingeniero de puentes y caminos Agustín de
Batancourt. En el capítulo XLII de sus Memorias,
Godoy vuelve a referirse al Soto de Roma para hablar de
la importancia del cultivo del cáñamo y las fábricas de
lonas. Lo hace en los siguientes términos:
En ésta última
provincia de Granada, yo dí el primer ejemplo de éste
cultivo en grande (refiriéndose al cáñamo),
dedicando a él más de seis mil margales (320 Ha).

Campo de trigo en la Vega
de Granada.
Durante el siglo XVII las
abundantes cosechas de cereales dieron fama al pan de la
comarca.
Reconocidos estos pagos como
Reales Sitios, fueron cedidos y recuperados
sucesivamente por voluntad de la corona. Fernando VII
los reclamará a Godoy a instancias de las Cortes
de Cádiz, que acusaban al primer ministro de afrancesado
y traidor. Finalizada Guerra de la Independencia, en
Real Decreto de 22 de julio de 1813, los derechos de
propiedad sobre esas tierras pasaron a manos del duque
de Wellington, para sí y sus descendientes, por
su participación en la contienda franco-española contra
de Napoleón y a favor de la restauración de la
monárquica borbónica.
A lo largo
de esta centuria hubo un aumento demográfico debido a
que nuevos pobladores acudian atraídos por la posibilidad
de cultivar el lino y el cáñamo. Hasta 1753 la población
había estado dispersa. En el catastro del Marqués de la
Ensenada se dice que la mayor concentración del Soto se
daba en el cortijo del Cerrillo, con una veintena
de vecinos. Así se mantuvo durante el siglo XVIII, hasta
que en el siglo XIX se fueron formando núcleos más
consolidados en Fuente Vaqueros, donde los moradores, la
mayoría dedicados a la cría del ganado vacuno y caballar, solicitan
poder construir sus viviendas cerca de una fuente
de agua.
Por su parte, el político liberal Pascual
Madoz, en su obra titulada Diccionario
Geográfico-Estadístico- Histórico de España describe
el sitio de Chauchina como un poblado con un total de
trescientas sesenta casas, la mayoría de labranza,
construidas con tierra apisonada. Solamente las más
antiguas se hicieron en ladrillo.


Página del Diccionario
Geográfico de Madoz. Retrato del político
liberal Pascual Madoz.
Las calles
no estaban empedradas, por lo que se convertían en
barrizales difíciles de transitar en tiempos de lluvia.
Contaba con una plaza, llamada del mercado ya que
en ella se concentraban las actividades comerciales de
los alrededores, en días puntuales. Según Madoz, el
origen de Chauchina se forjó a raíz de la existencia de
dos caserías conocidas como la Chauchina Alta y la
Chauchina Baja, que empezarían a cobrar protagonismo
poblacional hasta alcanzar la importancia manifiesta a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, en parte
debido al cultivo de la remolacha azucarera. Llegó a
tener una casa consistorial, escuela de primera
enseñanza y una cárcel. Hasta el siglo XVIII en el Soto
apenas había unos veinte o treinta cortijos, algunos de
los cuales dieron lugar a núcleos urbanos que luego se
consolidarían en pueblos, como los actuales de Láchar,
Cijuela o Chauchina.

Madoz junto
a Mendizabal organizaron a mediados del siglo XIX
desamortizaciones de tierras sin explotar, que hasta
entonces habían estado en manos de nobles,
terratenientes y ordenes religiosas. El cambio de
propietarios provocó que muchos campesinos tuvieron que
emigrar a la ciudad de Granada. Sin embargo, en Romilla,
esta política progresista apenas afectó a sus vecinos,
ya que los terrenos se vendieron en grandes lotes. En
este caso, sus campos pasaron a manos de los Condes de
la Casa de Valencia. En estas condiciones, todavía se
mantenían actuaciones medievales. Para la construcción o
modificación de viviendas por parte de los jornaleros
era necesario el permiso expreso del dueño del Soto, al
que tenían que pagar una cantidad de dinero. Sin
embargo, eso no los
convertía en sus propietarios, sino que solamente les
concedía el derecho a vivienda, ya que el amo seguía
siendo el dueño de las caserías. Cuando la casa era
traspasada a otro vecino, el antiguo arrendatario tenía
que pagar al señor la décima, es decir, una
décima parte el importe total obtenido por la cesión.
Durante el
tiempo en que el Duque de Wellington fue propietario se
mantuvo el mismo sistema de arrendamiento, de forma que
las haciendas eran heredadas de padres a hijos,
permitiendo obtener ciertos derechos sobre ellas,
si bien muy limitados. Finalmente, y ante los problemas
que estos nuevos modos causaban, ya en el
siglo XX, los descendientes de Wellington fueron
vendiendo las parcelas de forma progresiva, conservando
la finca llamada Dehesa Baja en Illora, obtenida en la
misma época que la del Soto de Roma. La forma de
explotación de las tierras se mantuvo durante
muchos siglos, conservando sus formas tradicionales de
cultivo, es decir, a través de pagos periódicos de
arrendamiento a los terratenientes que las poseían. Era
frecuente que los agricultores, en tiempos de malas
cosechas, acumularan deudas que podían llegar a
eternizarse, llegando incluso a tener que ser asumidas
por sus descendientes.

Plagas e inundaciones, debidas a
las crecidas de los ríos arruinaban los sembrados,
destruyendo el entramado de acequias, que tenían que
volver a ser reconstruidas. El efecto de
esta falta de control sobre las abundantes aguas de la
comarca llegó a provocar la desaparición de caminos,
puentes y, como consecuencia, de algunas poblaciones que
habían iniciado su proceso de consolidación. No
solamente estas circunstancias geográficas y climáticas
han modificado el paisaje del Soto de Roma. También la
explotación de la madera ha terminado con bosques, al
igual que la especialización en monocultivos.
En el
siglo XIX se potenció el cultivo de la remolacha
azucarera dando lugar a la proliferación de fábricas por toda la Vega. La nueva industria generó
otra serie de factorías de abastecimiento, así como una
red de ferrocarriles que servían tanto para el
transporte de personas como de mercancías. Cuando empezó
a decaer, en la primera mitad del siglo XX, vino a ser
sustituida por los cultivos de tabaco, bajo la dictadura
del mercado que ejercía Tabacalera Española.

Vías del ferrocarril
junto a la fábrica azucarera de San Isidro (La Chana-Granada)
Durante todo este recorrido histórico
por la comarca observamos como esas tierras, ricas para
el
cultivo y la ganadería han estado siempre en poder de
grandes señores desde el tiempo de los romanos.
Patrimonio de reyes y nobles, la visión tradicionalista
de plantear la forma de trabajar los campos y el
mercantilismo incontrolado que en los últimos siglos ha
forzado monocultivos, ha tenido como resultado el final
de los cultivos tradicionales y el estancamiento
económico de la zona. El caciquismo no ha sido
desterrado todavía del Soto de Roma ni de la vega
granadina. La burguesía del siglo XIX y XX, aspirante en
muchos casos a obtener títulos nobiliarios, siguió
empleando métodos casi medievales de arrendamiento que
condenaban a la pobreza y el analfabetismo a los
habitantes que trabajaban esas tierras.

|
Familia
Federico García Lorca, terratenientes de Fuente
Vaqueros.
Pepe el
Romano (protagonista de La Casa de
Bernarda Alba de Federico Gª. Lorca)
recibe este nombre por ser oriundo de
Romilla.
|
LA TORRE DE ROMA O
TORRE DE ROMILLA
DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
B.O.E. 26 de junio de 1985, pág.155
Según la tradición popular recogida en el libros como
los de Miguel Así Palacios (Contribución a la
toponimia árabe de España) y Washigton Irvin (Cuentos
de la Alhambra. Una serie de leyendas y apuntes sobre
moros y españoles - El viaje), el nombre de Romilla
deriva de una leyenda de origen visigodo. Miguel Así nos
dice que Romilla tiene su origen en la palabra árabe
rumía (cristiana) refiriéndose a Florinda la Cava,
hija del conde Don Julián. Violada por el rey Don
Rodrigo, su padre fraguó la venganza aliándose con los
pueblos musulmanes norteafricanos, facilitándoles la
entrada en la península. Nos dice Washington Irvin en
sus Cuentos de la Alhambra:
Hicimos nuestra última
comida a medio día bajo unos olivos que había a orillas
de un riachuelo. Nos encontrábamos en un paraje clásico,
ya que no lejos
de nosotros se alzaban alamedas y huertos del Soto de
Roma. Era, según nos dice una fabulosa tradición, un
lugar de retiro creado por el conde Don Julián
para que sirviese de consuelo a su hija, Fue aquel una
finca campestre de los reyes moros de Granada y en la
actualidad pertenece al duque de Wellington.

FACHADA OESTE
A quinientos metros del
Genil y junto a la Acequia del Sauce se sitúa la Torre
de Romilla.
Más allá de la leyenda,
es posible que el origen del asentamiento, y en base a
la tradición de su toponimia, podamos remontarlo a época
romana. La Torre de Roma o Torre de Romilla está situada
a unos quinientos metros del río Genil, junto a la
actual Acequia del Sauce y a unos veinte kilómetros de
la ciudad de Granada. A pesar de las frecuentes
inundaciones que sufría la Vega de Granada provocadas
por las aguas de los ríos Cubillas, Monachil, Darro,
Dilar y Genil y de las que el Soto de Roma no quedaba
exento, eran los suyos territorios muy ambicionados por
grandes señores y latifundistas de todos los tiempos.
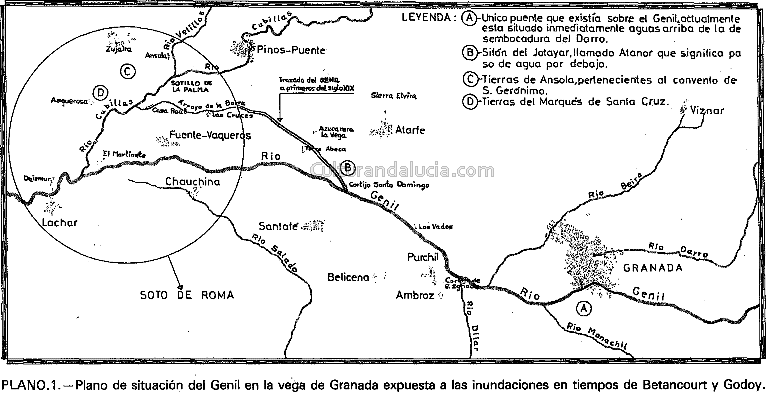
Fuente: Julio Muñoz
Bravo. Revista de Obras públicas, septiembre 1987. Págs.
555 a 574
Nos informa Antonio Almagro
Gorbea en su artículo
La Torre de Romilla. Una torre nazarí en la Vega de
Granada en la revista de estudios árabes
Al-Quantara, el monumento aparece citado por
Álvaro de Luna en el año 1431, explicando como ésta fue
incendiada. En 1462 encontramos una torre de similares
características en la narración de Miguel Lucas de
Iranzo. En 1492 se dice que Fernando el Católico mandó
destruir otro baluarte de este tipo en sus incursiones
en la Vega durante la guerra de la conquista de Granada.
Seguramente por estas circunstancias, Almagro Gorbea
pone en duda que el monumento que nos ocupa se
trate de las torres mencionadas en las fuentes,
asociándola con mayores márgenes de credibilidad a la
representada por el Marqués de la Ensenada en su famoso
catastro (1750).
Según mediciones llevadas a
cabo por este investigador, el edificio tiene
actualmente una altura de 14 m. y pudo alcanzar los 16
m. con las almenas o merlones. Se distribuyen en cinco
niveles de ocupación: aljibe, planta baja, primera
planta, segunda planta y terraza. Bajo el nivel del
suelo se excavó un aljibe. De planta cuadrangular, tiene
la puerta de acceso en su lado este. Mide en su base
9.47 m. de largo y 7.10 m. de ancho, disminuyendo en
progreso lento hacia la terraza que da unas dimensiones
de 9.10 m. de largo y 6.85 m. de ancho. Las paredes
interiores no presentan el aspecto tronco-piramidal del
exterior, sino haciendo ángulo recto con el suelo,
siendo el grosor en la base del muro de 1.50 m. y de
1.35 m. en el nivel de la terraza.
Dice Almagro que Los lados
mayores de la planta están orientados siguiendo el eje
norte-sur. Sin embargo, en su planta la puerta la sitúa
en el lado Este. (¿¿¿???) que es uno de sus lados
mayores
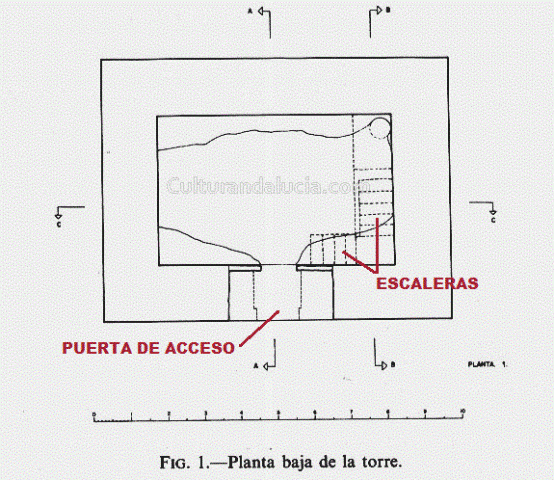
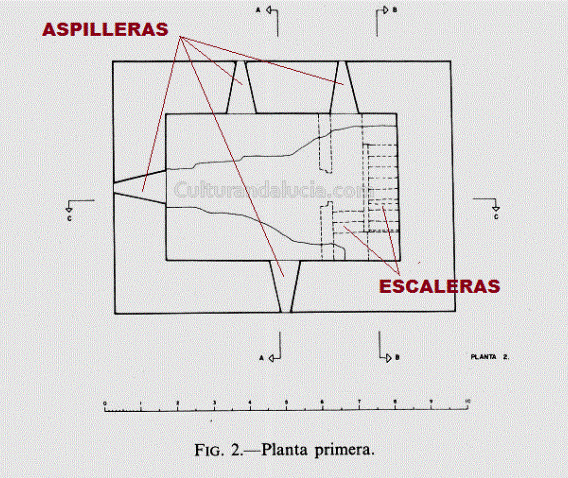
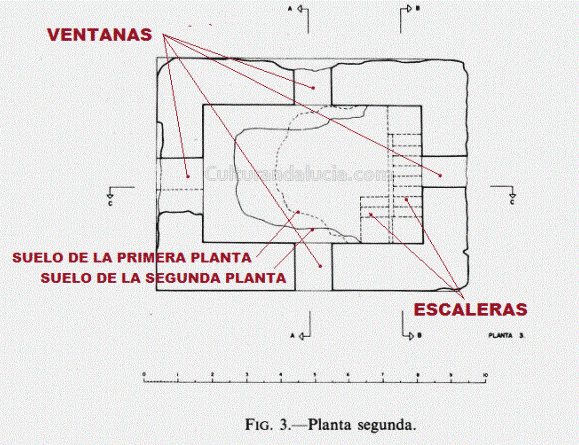
PLANTAS DE LA TORRE DE
ROMILLA.
Fuente: Antonio Almagro
Gorbea.
LAS
FACHADAS EXTERIORES.
La
fuerza volumétrica del edificio manifiesta abiertamente
su función militar y de control defensivo del
territorio. Una sola puerta orientada al este permitía
el acceso al interior. Apenas tiene huecos de luz ni en
la planta baja ni el primer piso para dificultar su
conquista en momentos de posibles ataques enemigos.
Solamente en el segundo piso se abren cuatro ventanas
grandes, una en cada lado de la torre, pudiendo darse la
circunstancia de que sirviera de alojamiento a los
señores del sitio. La terraza pudo estar almenada con
morlones piramidales concebida para ubicar en
situaciones de peligro a oteadores y encargados de su
defensa. Desde el piso superior y la terraza se ejerce
un control visual amplio sobre el territorio, llegando a
verse la colina de la Alhambra, lo que hacía posible la
comunicación visual entre ambas fortalezas.

FACHADA ESTE
(PRINCIPAL)
El perfil volumétrico de
la torre corresponde al tipo de arquitectura militar
nazarí.
Los muros están realizados
con tapial, técnica de construcción utilizada desde el
Neolítico y desarrollada en la Península por romanos y
árabes. Consiste en rellenar con tierra arcillosa
encofrados de madera que se van superponiendo
verticalmente para conformar el muro. La tierra, a veces
con paja o chinorros, es prensada o apisonada en
su interior. Una vez compactada, se retira el molde. En
el caso de la Torre de Romilla, los cajones tenían unos
82 cm. de largo. Estos moldes de tierra eran sujetados
por vigas transversales de madera que al desaparecer,
dejaban huecos llamados mechinales. Se ocultaban tras el
posterior enlucido de las fachadas. Los ladrillos
utilizados en puertas y ventanas medían 29 x 14.5 x 4
cm. típicos de arquitectura nazarí. Los revestimientos
sobre el tapial, además del mejoramiento estético,
impermeabilizaba los muros y fijaba el material de las
paredes.

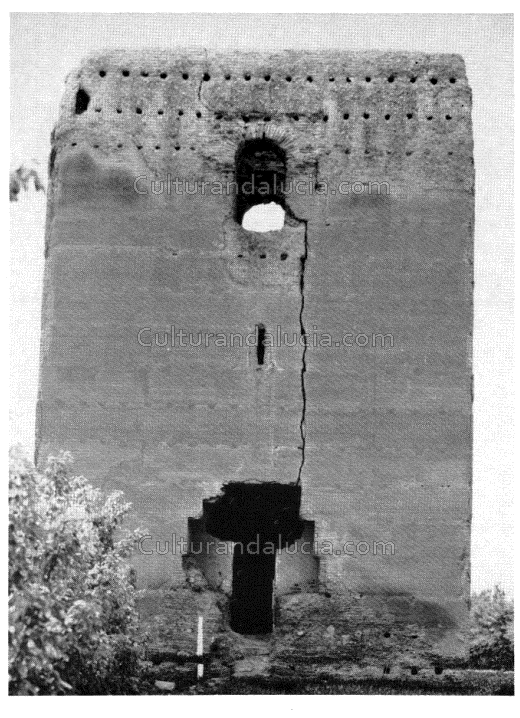
FACHADA ESTE
(PRINCIPAL)
Distintos niveles y otros
detalles de la Torre de Romilla. A la derecha, estado de
la torre a principios de siglo XX.
Fuente: (fotografía de la
derecha): Antonio Almagro Gorbea.
Este tipo de fábrica fue
profusamente utilizada en época nazarí, por su gran
consistencia, rápida elaboración y el bajo coste de los
materiales. Encontramos ejemplos de edificios similares
en la fortaleza de la Alhambra. La ausencia de
documentos escritos que la mencionen y la carencia de
restos materiales significativos hacen difícil
precisar su datación. Antonio Almagro Gorbea la fija en
el siglo XIV, aclarando que lo hace solamente por la
buena elaboración del edificio. Sin ningún tipo de
decoración exterior, la elegancia del conjunto hay que
buscarla en la sencillez y armonía de sus líneas. Sin
embargo se tiene constancia de la existencia de
baluartes semejantes desde el siglo X.

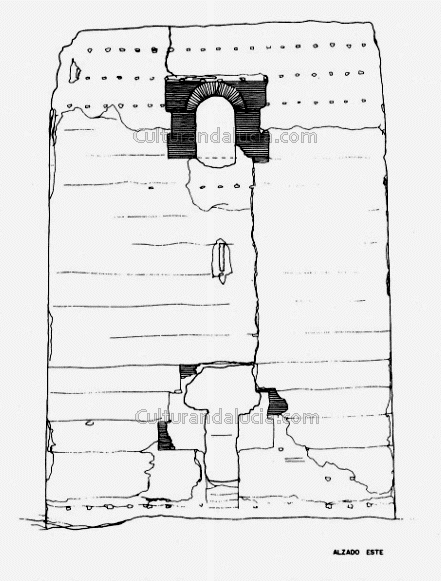
Dibujo árabe
representando la elaboración de muros con tapial.
Alzado de la Torre de
Roma en su lado este realizado por Almagro Gorbea.

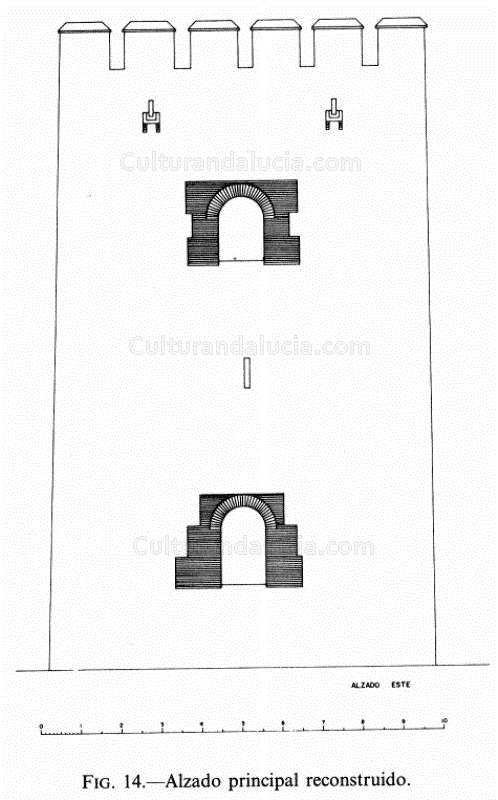
FACHADA ESTE
(PRINCIPAL)
Única puerta de acceso en
el lado Este, elevada 2 m. aproximadamente sobre el
nivel del suelo.
Reconstrucción de la
torre, según Antonio Almagro.
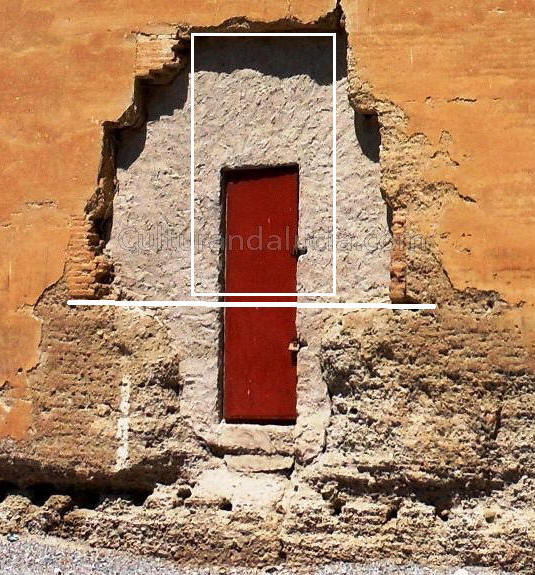
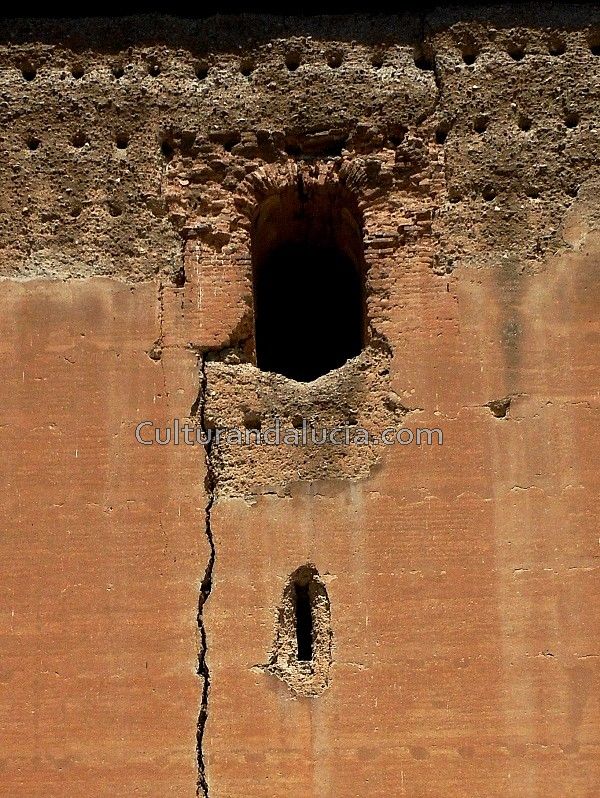
FACHADA ESTE
(PRINCIPAL)
Detalle de la puerta
de acceso, dintelada con restos de los ladrillos en las
jambas.
Ventana con arco de
medio punto en ladrillo y aspillera. Sobre ella,
huecos de los mechinales.
La
fachada este es la principal. Contiene la
puerta de entrada en la planta baja, dos aspilleras en
la primera y una ventana central en la segunda ordenadas
en un eje central de forma simétrica. Ventanas y puerta
estaban delimitadas por ladrillos. Según los
trazos localizados por Antonio Almagro en una viga que
serviría para el anclaje, la puerta sería dintelada. Se
elevaba dos metros aproximadamente sobre el nivel del
suelo, siendo necesario para el acceso algún tipo a
estructura, ya fuera fija o móvil, con forma de rampa o
escalera. Protegía de las inundaciones y dificultaba la
entrada a los enemigos, sobre todo si podía ser
retirada. Las ventanas estaban rematadas con arcos de
medio punto, también enmarcadas en ladrillo. Es la que
posee mayor entrada de luz.
La
fachada oeste que se le opone no tiene vanos
en la planta baja; los dos que se localizan en la
primera planta son aspilleras simétricas al eje central
y sobre ellas, en la tercera planta, una ventana igual
que las otras tres de las restantes fachadas. La
fachada sur cuenta con una aspillera en el primer
piso y ventana en el segundo. La del norte solamente
tiene una ventana en el tercer piso. Desde las ventanas
de las fachadas oeste y norte se podía ver la ciudad de
Granada y la Torre de la Vela de la Alhambra.
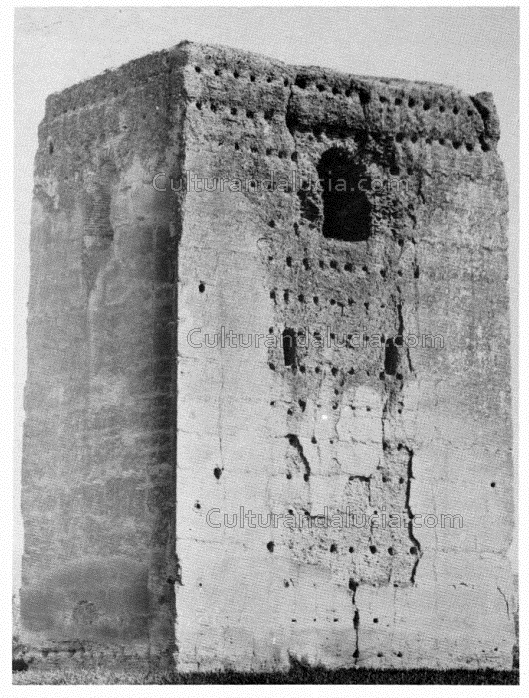

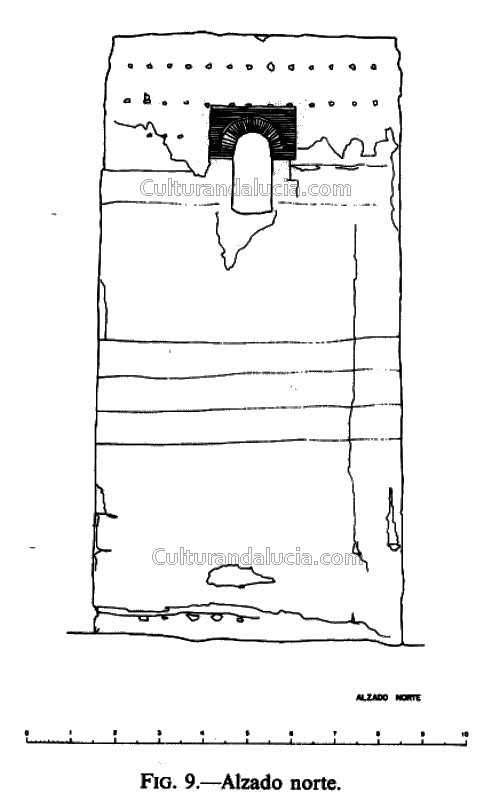
A la izquierda,
fachada norte con ventana en el segundo piso y fachada
oeste con dos aspilleras y ventana.
A la derecha, fachada
este (principal) y fachada norte. Desde sus ventanas se
veía Granada y la Alhambra.
Foto en blanco y
negro: A. Almagro Gorbea

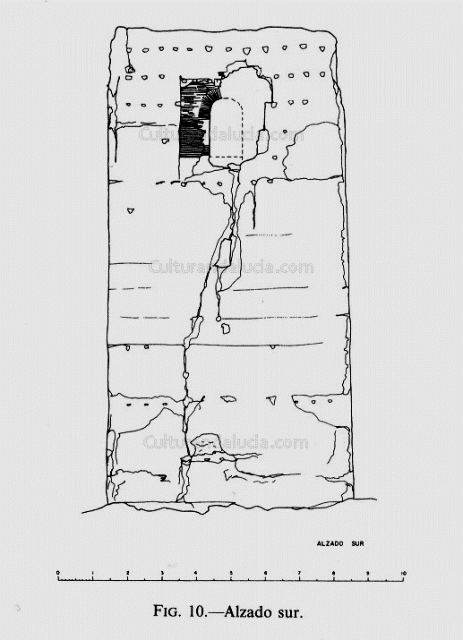
Fachada sur y este. A
la derecha, dibujo del alzado de la fachada sur, según
Almagro Gorbea.
LA
PLANTA BAJA no tiene más entrada de luz y
ventilación que la puerta de acceso, buscando con ello
la inaccesibilidad en casos de ataque. Ésta se elevaba
sobre el nivel del suelo, siguiendo modelos típicos de
este tipo de arquitectura militar. Tenemos paralelismos
en otras torres del reino nazarí de Granada como las de
Santa Fé de Mondújar y Huércal Overa, ambas en la
provincia de Almería. En el caso de la torre de Huércal
Overa, antes de su nefasta restauración todavía podían
observarse los restos de una escalera lateral de acceso
adosada a la fachada.
La puerta pudo ser
dintelada, como conjetura Antonio Almagro. Sin embargo
no se puede descartar que estuviera rematada con arco
rebajado como la de Huércal Overa, lo que no entraría en
contradicción con las observaciones hechas en las jambas
por éste arqueólogo. En el interior, junto a la puerta
de entrada se inicia la escalera de acceso a los pisos
superiores que abre un descansillo al llegar al primer
piso. En el suelo un hueco en forma de pozo descendía al
aljibe. La estancia estaba abovedada con ladrillo y
seguramente era el espacio destinado a realizar el mayor
número de actividades cotidianas.
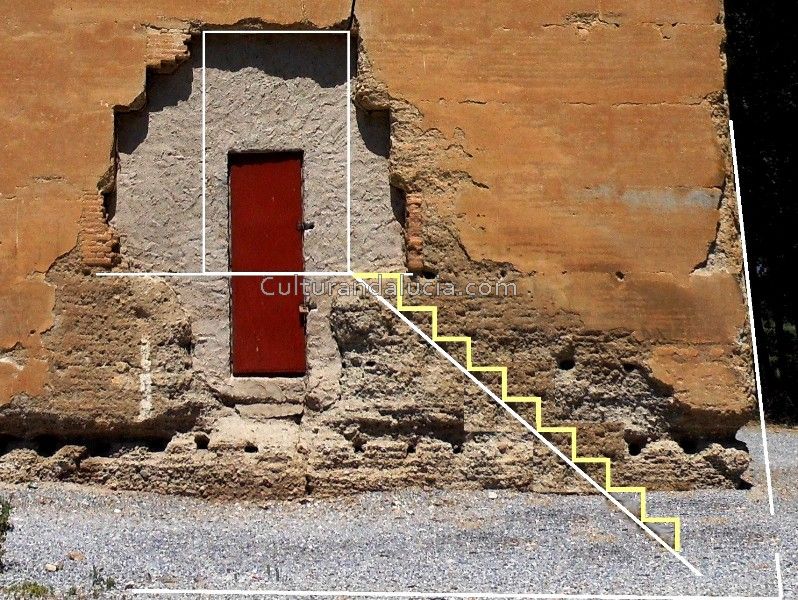
FACHADA ESTE
(PRINCIPAL)
Posible ubicación de
las escaleras de acceso, que pudieron ser de ladrillos o
madera.
|
PARALELISMOS CON OTRAS TORRES NAZARÍS EN EL
REINO DE GRANADA


|
Torre de Santa Fe de Mondújar
(izquierda) y Torre de
Huércal Overa (derecha) antes de
su restauración.
Ambos baluartes se localizan
en la provincia de Almería y
formaban parte del sultanato
nazarí de Granada. Las puertas
de entrada se abrieron varios
metros sobre el nivel del suelo
para dificultad el acceso en
caso de ataque. En la de Huércal
Overa, antes de su polémica
restauración, quedaban huellas
de una escalera lateral adosada
a la fachada.
|
|
LA
PRIMERA PLANTA o planta intermedia liberaba un espacio
casi cuadrado (4.25 m. x 4.05 m.) al restarle al total
de su planta el espacio ocupado por la escalera adosada
al muro. Como en la planta baja, su techo estaba
abovedado en ladrillo enlucido. La iluminación y
ventilación quedaban resueltas con tres aspilleras,
situándose una en cada lado (sur, este y oeste). La
escalera estaba cubierta con una bovedilla de cañón y
recibía la luz a través de una de las aspilleras.
Seguramente las distintas plantas quedaban aisladas
entre sí por puertas instaladas en las entradas de los
descansillos. Se ignora la utilización que pudo hacerse
de esta sala, si bien es posible que estuviera dedicada
a zona de dormitorios y almacenaje.
LA SEGUNDA
PLANTA.

Fotografía del
interior de la torre, tal y como la vio A. Almagro
Gorbea.
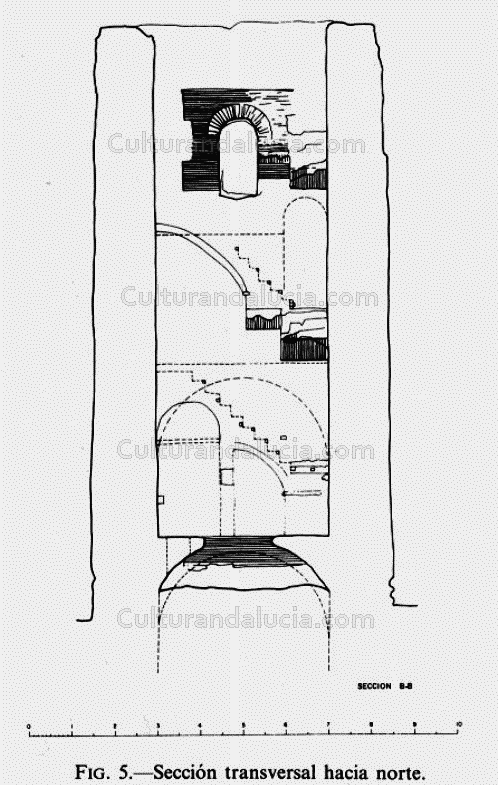
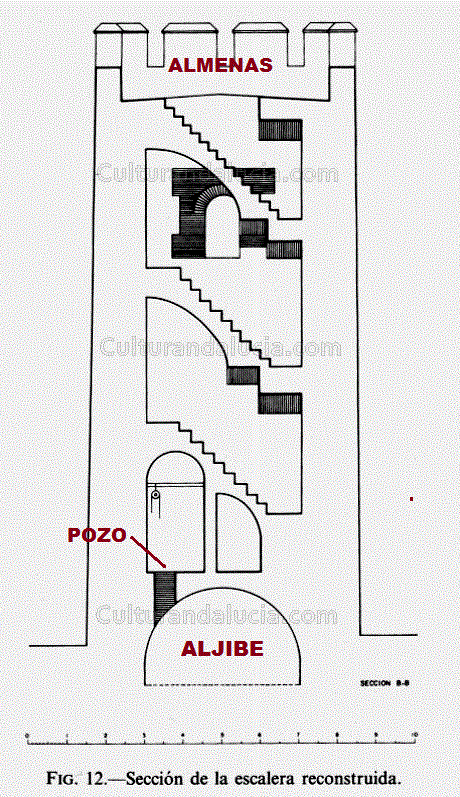
Secciones
transversales del interior de la torre realizado por el
mismo autor.
Sobre los posibles usos que
se le diera a la torre, tanto por su arquitectura como
por su ubicación podemos establecer algunas
conclusiones. Estudios realizados en el territorio
permiten afirmar la existencia de puestos de control
militar y comercial de antiguas rutas romanas, algunas
de las cuales fueron conservadas por visigodos y árabes.
En las inmediaciones de ese mismo enclave se tienen
noticias de otra similar que aparece constatada hasta el
siglo XVIII.
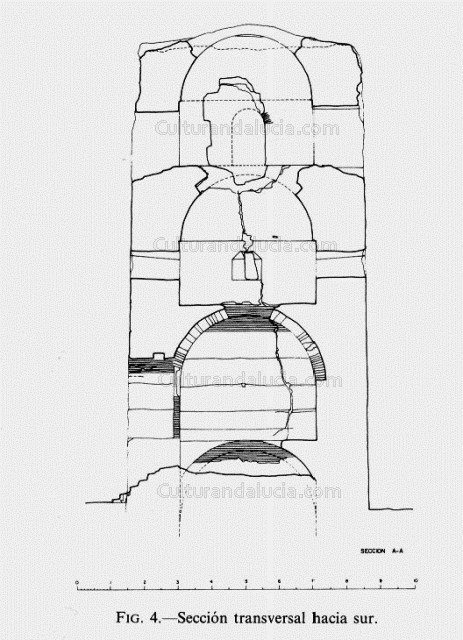
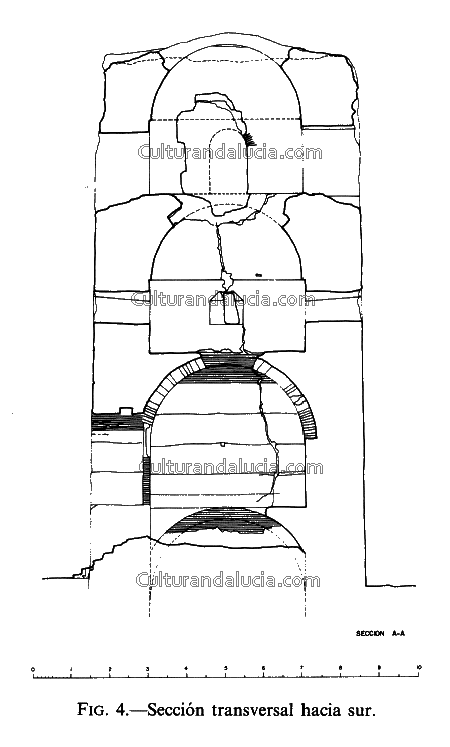
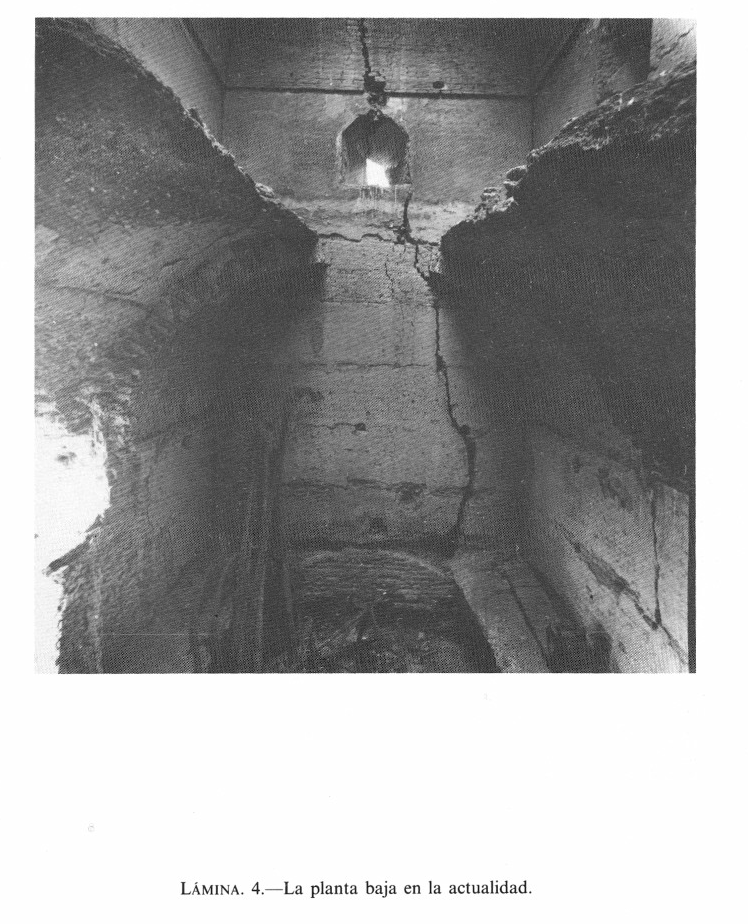
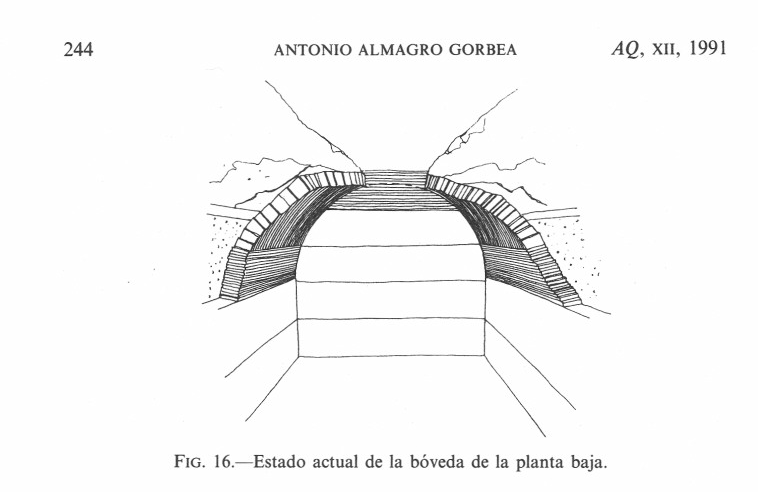
http://www.youtube.com/watch?v=qf0B4jp2Nbc
|